Anna
Kozhurina (Moscú, 1975) En 1998 se graduó de la Academia del Servicios Públicos
y Construcción de Moscú. En 2015 - de la Academia Estatal de las Humanidades de
Rusia especializada en la historia del arte de Europa Occidental e historia del
arte ruso. Trabaja de directora de ventas. Miembro del círculo literario
“Belkin” anexo al Instituto Literario Gorky.
Texto
tomado de la antología Rusa/Latinoamericana titulada Sensaciones de acá, de
allá y del más allá (LP5 Editora, 2017)
Traducción al castellano Olga Slyunko
VOLAR
Me
desperté por un dolor sordo en las patas y alas. Me acordé del paseo
despreocupado por el nuevo pasto en los rayos del sol caliente, como después
algo pesado me aplastó atrás, como mis hermanos se remontaron al cielo pegados
haciendo ruido. El gato gruñía con rabia, me rompía y aplastaba con su peso, me
clavaba con sus garras y al fin me tiró lejos, habiendo saciado su interés de
jugador. No podía volar, sólo podía arrastrarme despacio, mientras el sol
empezó a calentar desesperadamente. Aguanté hasta el arbusto sofocándome, me
achique y ya todo me daba igual, lo importante era irse a la oscuridad lo más
pronto posible, hundirse, chorrear, confluir con el silencio y nunca más pelear
contra nada. Pero no me funcionó, volví a despertar. Había pajaritos humanos
alrededor, arrullaban algo. Algunos como naranjas, otros azulados, uno con
luminiscencia dorada. El naranja se acercó veloz, me pateó, retrocedió. Los otros
se pusieron a hablar, entonces el Dorado
extendió sus alas, cerró el paso a los demás. Hizo unos pasos suaves por el
pasto, se bajó y alargó sus alas pequeñas rosadas hacia mí. Empezó a sentirse
calor materno, olió a galletas. Él toco mi cabeza con ternura, volvió la cabeza
de un lado hacia el otro como algunos de mis hermanos, aleteó a otros
pajarillos y empezó a arrullar en voz alta. Se acercaron todos, empezaron a
hacer ruido. El Dorado tiró al piso parte de su plumaje delante de mí, me movió
a una superficie blanca con ternura y se levantó cargándome. Tendría que
asustarme, pero no tenía fuerzas para eso. Los pajarillos corrían al lado,
chillaban, miraban… Después la banda se quedó atrás, y el Dorado me entró con
cuidado, echando miradas preocupadas. Pasamos la casa fría y oscura, los
espacios encerrados y nos encontramos en un lugar claro y bueno, donde me
colocó en el piso y me dejó. Ahí fue cuando le di tregua a la vida, me
adormecí. Cuando me desperté él estaba al frente mío, como una paloma de verdad,
miraba con atención. Yo ya tenía al lado una tapita con agua, me acercó en su
ala las semillas. ¡Y recordé esa ala! En invierno siempre se metía en la
ventanita con las migas salvadoras y granos. Al principio teníamos miedo, pero
el hambre nos reconcilió con el peligro. Llegábamos volando a esa ala y los más
valientes picaban de ahí. Sólo que estaba resbaloso, porque nos deslizábamos
aruñando el borde de la ventana. Después el pajarillo lo arregló todo: hizo
algo para que no nos deslizáramos. Todo el invierno nos reuníamos en su casa,
sólo necesitaba abrir la ventana. Y después nos olvidamos de él.
El Dorado
tocó suavemente con algo fresco mi pata. Yo la quité rápidamente, me quemaba.
Él cabeceó, habló algo en su lengua en voz baja, y ahí lamenté que no entendía
nada. Y después me dormí otra vez. Pasaban días, me acostumbré a mi destino. El
Dorado traía diferentes comidas, miraba qué me gustaba más, sonreía, limpiaba,
me frotaba las heridas y refunfuñaba en su idioma. Me hizo un nido en un lugar
más frío y abierto, al lado de la primera habitación. Ya me empezaba a olvidar
de la palomera, de los compadres y los vuelos. Volaba sólo en el sueño. Incluso
me daba miedo mover las alas, ni pensarlo, hasta que el Dorado, balbuceando
habitualmente, me arrastró a la calle. Otra vez nos rodeó una banda de los
pajarillos humanos. Hacían ruido, agitaban las alas. Primero paseaba sentado
encima de él y después caminaba con cuidado por el suelo fresco. En uno de los
paseos el Dorado extendió sus alas ridículas y dijo algo balanceando. Pregunté:
¿volar? Y él respondió: ¡volar! ¿Cómo lo logró? Hasta ese momento no entendía
nada de sus palabras. Él se puso a deslizar por la tierra, corrió. ¿Acaso va a
despegar? El Dorado se paró y miró hacia mí. Dijo otra vez indicando a mis
alas: ¡volar! Yo también tomé carrerilla un poco, agité las alas, pero esas se
doblaron de alguna manera, en general no logré hacer nada. Pero el Dorado era
testarudo. Cada paseo me contaba algo, mostraba, desplegaba sus alas, corría
alrededor, a veces hasta me lanzaba hacia arriba con cuidado. Las alas dolían
cada vez menos, y empecé a subir al cielo. Siempre me volteaba y le gritaba:
¡Dale, vente también aquí! Pero el Dorado sólo batía sus alas ineptas y lucía
desde la tierra, dando vueltas por el pastizal con alegría. ¿Pero quién me va a
decir que no volaba? Volaba, pero por tierra. Mis hermanos lo miraban desde el
techo y se asombraban. Algunos dudaban de nuestra idea. Escuché sus bromitas:
mira, el nuestro se volvió de circo, ¡divirtiendo a ese humano! Hasta los
grises azulados se reían un poco, aunque nosotros nunca los considerábamos
palomas de verdad. Empezó a hacer mucho calor, y esperaba con impaciencia a
nuestros paseos. Nadie me podía prohibir a volar desde la casa, pero igual
todavía no lo hacía. Aunque volara muy alto en la calle, igual siempre
aterrizaba al hombro de mi amigo. Un día el Dorado dijo: necesitas ir donde tu
gente, a la casa. Lo entendí todo, todas sus palabras, y me puse a dejarlo cada
vez más, y regresaba menos. Tenía que estar con los del cielo, y estaba. Un día
recordé que hace rato no había visitado a mi amigo, ¡y me pasaron tantas cosas
nuevas! Planeaba entre las casas y no lo encontraba. Todas las casas eran
parecidas. Y miles de ventanas me miraban esperando algo. Me acercaba a uno y a
otro, pero en ningún lado se veía la luminosidad. Rezaba que me diera una
señal, pero no había nada. Me agitaba entre esas piedras asustado, y el Dorado
me vio, me aleteó. Como si hubiera brillado un rayito, y me lancé hacia él. Me
senté al frente y me miraba, brillando con gotas de alegría. Vi sus ojos
encenderse, sus alas moviéndose, se arrugó por el sol y dijo:
- Es una
lástima que no puedo volar contigo en el cielo. Me vas a hacer falta.
- Puedo
quedarme.
- No, tú
tienes que volar, amiguito. ¡Tienes que Volar!
Y yo
vuelo.
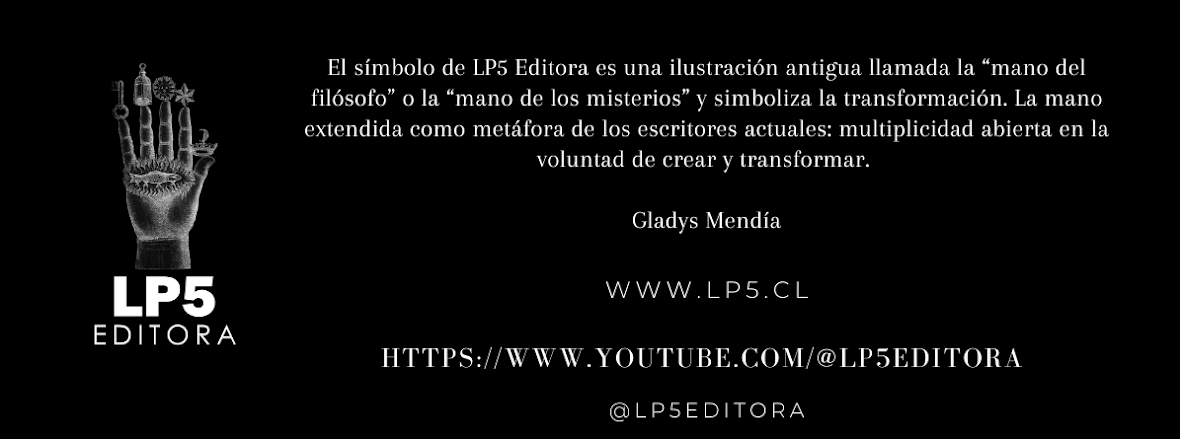
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario aquí