Armando Rojas Guardia (Caracas 1949-2020). Es una de las voces fundamentales de la lírica venezolana contemporánea. Entre 1967 y 1973 fue marcado por la experiencia religiosa como estudiante jesuita y como miembro de la Comunidad de Solentiname (Nicaragua) dirigida por Ernesto Cardenal. Cursó estudios de Filosofía en Caracas, Bogotá y Friburgo (Suiza), y se ha desempeñado como editor, investigador y profesor.
Su poesía ha sido publicada en siete libros: Del mismo amor ardiendo (1979), Yo que supe de la vieja herida (1985), Poemas de Quebrada de la Virgen (1985), Hacia la noche viva (1989), La nada vigilante (1996), El esplendor y la espera (2000) y Patria y otros poemas (2008). Como ensayista ha publicado los libros El Dios de la intemperie (1985), El calidoscopio de Hermes (1989), Diario merideño (1991), El principio de incertidumbre (1994), Crónica de la memoria (1999) y La otra locura (2017). Toda su obra fue recogida en Obra poética (El otro, el mismo, 2004) y Obra completa. Ensayo (El otro, el mismo, 2006).
Rojas Guardia ganó el Premio de Poesía del Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela en dos oportunidades (1986, 1996) y el Premio de Ensayo de la Bienal «Mariano Picón Salas» (1997). El año 2012 fue postulado al IX Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Desde 2003 ejerce la docencia en Caracas. Fue incorporado como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua en 2016.
Del libro Poemas de Quebrada de la Virgen (1985)
8
Me despierta Tu olor entre las sábanas.
Vengo junto a Ti, que te me expandes
en la carne agradecida, con ímpetu solar.
Digo Junto a ti. Vuelvo a decirlo.
Y para algunos, poquísimos amigos
es hoy este rubor confidencial:
nadie sabe
que, a Tu sombra, gusto vivo,
el ápice frutal de mi deseo sabe intacto,
anterior al paladar de su lenguaje,
como aquella manzana de Cezanne
exacta sobre el fondo. Sin gusano.
10
A Miguel Martínez
El sabor del agua después de gustar la picadura
holandesa de mi pipa.
El rojo asoleado del capó de un automóvil
donde canta la salud del siglo XX.
La terca, muda, compacta verticalidad de la pared
sacramento de la paciencia de las cosas
soportando, día tras día, el desorden de mi cuarto.
Los tristísimos ojos de Charles Baudelaire
-fotografiados ahí, sobre la mesa-
mendigos aún de la hermosura.
La silueta del gato visto anoche
jadeante y sigilosa como la luna de Edith Piaf.
La torpeza de aquel piano -tres apartamentos más abajo-
donde las manos de alguna pálida vecina
ensayaban a Chopin
(bendito seas, Señor, en esta tarde cargada de misiles,
porque resuenan fragantes todavía la tos almidonada
y el frac y el malabar y la lavanda musical de Federico).
Aquel epicúreo rectángulo de sombra bajo el porche.
El color de la trinitaria en el crepúsculo
recordándome otra tarde en Nicaragua
en que bebí morado líquido (un jugo casual de pitahaya)
La risa de Miguel, para saber que existe el Paraíso
en la franja tropical de la memoria.
Haría falta también nombrar el cuento múltiple
de lo que me hace más sabio a su contacto:
el 3er. movimiento de la 9a. de Beethoven,
el cósmico juguete que son los dedos de Thelonius
tocando “Round Midnigth”, un solo lentísimo de Parker
-por ejemplo, “Lover Man”- en la mañana
cuando el abrazo se demora, insiste, recomienza
aquel poema de Ezra Pound, el que termina:
“…la aurora entra en el cuarto,
con pasitos menudos,
como una dorada Pavlova…”,
ciertas páginas calientes de Lezama
en que huele a malecón, las olas rompen
e incluso el mar tiene un color de daikirí,
aquella última secuencia de la película de Chaplin
(la ex-ciega y el mendigo se consuelan
de su imposible amor, con la mirada).
Enumeraría igualmente esos instantes
inocentes, su gloriosa mansedumbre
que no vistió, desde luego, a Salomón:
el momento más justo del acorde,
la simetría sedante del paisaje,
la esbeltez japonesa de la curva,
la gravidez sonora del volumen,
la santa promiscuidad de los colores:
me refiero a Tus poemas menudos dibujando
la infinita secuencia de la anécdota
que le cuenta a mi muerte Scherezada
en la penúltima, horrenda, bella noche.
11
Aquí, en esta casa,
donde cada palabra, cada gesto
son sólo los dóciles ecos de la luz
inmaculada,
vertical,
inapelablemente última,
añoro para ella
(la cháchara mujeril de la poesía
con sus técnicos chismes de ocasión
tan fotogénicos -whisky en mano-
sobre la página social
de algún Suplemento Literario),
le añoro, digo, algo de la casta
doncellez de la madera
recibiendo
la frugalidad silenciosa de una cena,
de la última cena.
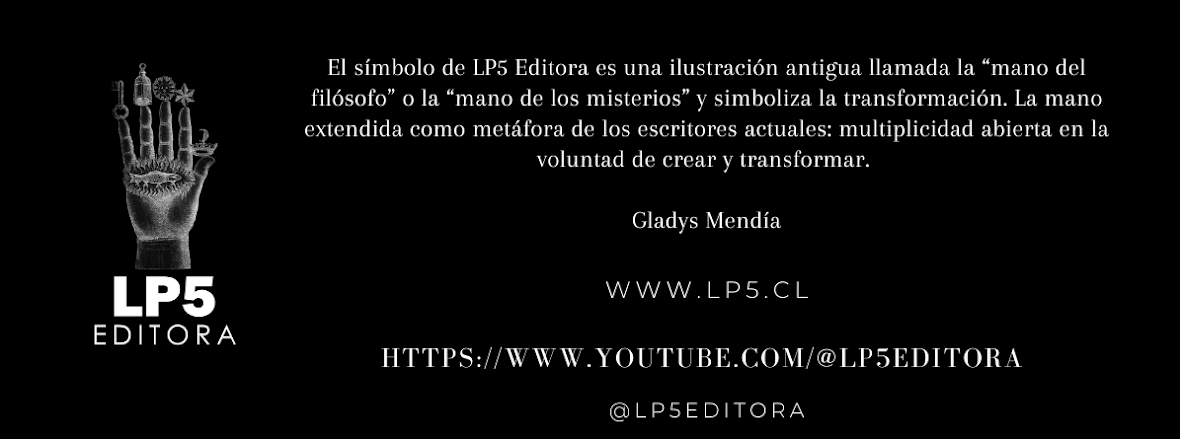

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario aquí