Pierre
Castro Sandoval (Trujillo, Perú 1979) Comenzó su carrera de
narrador a los diez años contando los chistes porno que le enseñaba su tío
Héctor. Su primer cuento lo escribió a los 16 cuando la chica que le gustaba lo
comparó con un perro de peluche. Sus cuentos han sido publicados en las
antologías Maldito Amor Mío, Más cuentos irónicos y Primeras Historias así como
en los fanzines Heridita, Marc el Loco y Lithopia. Ha pertenecido a la Escuela
de Escritura Creativa de la Católica y ha montado cabezas de pacazos sobre
cuerpos humanos. Hace dos años abandonó la publicidad para dedicarse a la
literatura y en cambio se dedicó al pan con queso y los dibujos animados. De los
46 textos que mandó a la editorial, fueron escogidos los 12 que componen su
primer libro de cuentos.
Premio Copé de Plata 2012 por el cuento “El Río”. Actualmente escribe y dibuja en su blog http://huesohueso.blogspot.com/
Selección por Gladys Mendía de su blog huesohueso
Tal vez estamos envejeciendo
Karen es mi mejor amiga. Lo que llamamos amistad, usualmente consiste en vagabundear por las calles de Miraflores, conversando y adquiriendo latas de chelas en puntos aleatorios. Si la vida fuese un vídeo-juego, nosotros seríamos como Donkey Kong y el otro monito haciendo checkpoint en grifos y supermercados: un par de latas en el Vivanda de Pardo, un par en Schell, otro par en Vivanda de Benavides, tal vez una en el Piers o Berlín, que diablos. Bueno, la cosa es que hoy quedamos en vernos, pero como yo estoy hasta el tope de alcohol, le digo: Karen, ¿podemos tomar un café esta vez? Me dice: Perfecto, yo también estoy en plan cero chela. Así que quedamos en el Kennedy. Pero como ella se tarda, me siento en una banquita a leer el manuscrito de su nuevo poemario que me ha mandado por la tarde. Me siento a leerlo bajo un árbol de gatos. Ya me habían contado que los gatos del parque forman pandillas y suben a anidar a los árboles como monos. Me lo habían contado pero nunca lo había visto. Él árbol que tengo a mi derecha no mide más de 3 metros pero carga -hasta donde alcanzo a ver- con ocho mininos. Cuelgan de las ramas como gordos racimos de uvas en una parra. Racimos que maúllan. Yo también les maúllo MIAWWWWW MEAOOOW. Uno me mira fijamente pero a la mayoría le vale verga mi maullido. Sigo leyendo los poemas. Por fin Karen me mensajea. Quedamos en un cafecito frente al María Angola. Me dice que nunca ha estado ahí. Yo le cuento que aquí estuve una vez, tomando cervezas con Fernando, antes de un concierto de Molotov. Ahora sin embargo, no hay una sola cerveza sobre la mesa. Pedimos dos cafés, un tamalito, una salchipapas especial para compartir y un jugo surtido. ¿Qué nos pasa? le pregunto ¿Qué diablos hacemos tomando jugo surtido a las 9 de la noche? Karen se ríe. Me dice: tal vez estamos envejeciendo. Asustados, postulamos otras teorías: ambos atravesamos días felices como Richie Cunningham y Fonzie. Las endorfinas hacen pogo suficiente como para alborotar lo que antes alborotábamos con alcohol. Pagamos. Caminamos un rato más y luego nos despedimos. La dejo en casa de su chica. Yo me voy en busca de mi bicicleta que he dejado atada frente al Pacífico. De camino, cruzo nuevamente por el parque y paso junto al árbol de gatos. Me veo a mí mismo en la banquita, leyendo el manuscrito de Karen y maullando a los gatos. Entonces siento algo como una visión del futuro y digo: No, Karen, nosotros no vamos a envejecer. Algún día usaremos bastón, claro, y necesitaremos lentes más gruesos, y se te caerán las tetas y yo compraré viagra para hacerle el amor a mi mujer. El tiempo, como un remolino, me arrebatará la cabellera y a ti los dientes. Tal vez un día le acariciaré la cabecita a uno de tus nietos y tú le comprarás un balde de legos al mío. Nuestra diversión máxima será perseguirlos por el jardín, a lo mejor con un gajo de naranja entre los dientes, y no habrá latas de chelas ni caminatas sino tal vez parrillada familiar y media copa de vino, pero mientras sigamos leyendo nuestros últimos manuscritos y le maullemos a los gatos, la vejez será apenas un traje en el ropero de la vida, un traje que los días nos pondrán en la espalda como un atardecer, pero que nosotros nos sacudiremos cuando se nos dé la gana.
no
debéis temer de lo que escriba
Esta noche he comprado siete libros de poesía. He comprado siete libros de poesía y he tomado veintitrés vasitos plásticos de vino. No los he contado mientras los bebía, pero veintitrés es un número bonito, así que diremos que fueron veintitrés. Ahora ya no estoy tomando vino sino café así que no debéis temer de lo que escriba. Bebíamos vino tirados en el grass bajo altísimos árboles de eucalipto y luego entramos a una sala a escuchar poesía. Era una sala oscura con cómodas butacas que te recibían como una cariñosa madre grizzly sentándote en sus piernas. Éramos veinte o treinta espectadores. Una de las poetas que leía nos quedó mirando y dijo "Que raro es estar en esta sala oscura con gente que viene a escuchar poesía". No recuerdo si hubo risas o silencio pero nos sentimos como si estuviésemos en un cine porno. Yo tenía los siete poemarios en la mochila y de pronto sentí que si mi vieja abría la mochila iba a sacar revistas llenas de calatas. La pornografía del alma. Recordé aquella noche en Quilca cuando pasaba serenazgo en batida y nosotros nos paramos al medio de la pista a gritar: NO SOMOS PUTAS! SOMOS POETAS (que es parecido, pero nunca tanto). Me vi al medio de mi sala diciendo "Viejo, he gastado una parte considerable parte de mi paga en libros de poesía. No sé para qué sirven, pero los necesito". Luego Pablo ha leído un poema sobre las moscas y Mario uno sobre la soledad y todo ha sido explicado. Camino a casa ella me ha hecho recordar los cuadernos de Luchito, así que al bajar de la combi he ido por plumones al supermercado. Estaba cerrado. He detenido mi nariz contra el vidrio. Volveré mañana. Los barcos tienen nombre de mujer. Los tornados también. Hay un verso de Pavese ¿lo recuerdas? Tengo 7 libros de poesía sobre el escritorio. No es una buena señal. Mi padre y mi madre me miran desde lejos. Como en el final de un cuento de Carver: mi vida va a cambiar, lo presiento.
el
corazón es un cazador solitario
Hace unos días conversaba con una amiga sobre la suerte de que ciertos libros te encuentren a la edad adecuada. Ella me contaba por ejemplo que a los 11 había leído El lobo estepario y, por supuesto, no había entendido nada. Pero como en el mismo libro venían también Demian y Siddartha los leyó y se volvió loca. A mí me pasó justo al revés. Leí los 3 libros de Hesse cuando ya tenía como 30 años y entonces Demian y Siddartha me aburrieron y en cambio El lobo estepario me aulló furiosamente en la caverna ósea del cerebro. Cuando nos mudamos, el primer libro que saqué de la biblioteca de Karen fue Nación Prozac. Karen tiene mil libros que me tentaban (como la guía de supervivencia zombi o el kamasutra lésbico) pero cogí el de Elizabeth Wurtzel porque siempre me había intrigado el título. Pues bueno, fue una de las lecturas más desesperantes de mi vida. Cada diez páginas me puteaba a mí mismo por haber adoptado la esclavizante costumbre de no dejar nunca un libro a medias ¿Recuerdan cuando en the catcher in the rye, Holden dice que hay libros que cuando los terminas te gustaría que el autor fuera tu amigo para llamarlo y conversar? pues cuando terminé Nación Prozac yo también quería ser amigo de Elizabeth Wurtzel pero para ir a su jato y sacarla de la depresión a tabazos. Sin embargo, sospecho que si Karen me hubiera prestado ese libro cuando teníamos 17 y la depresión todavía era una forma de vida, no solo legítima, sino hasta encantadora, otra hubiera sido la historia.
Lo malo es que casi
nunca podemos escoger el momento en que un libro llega a nosotros así que lo
único que nos queda, es leer mucho y esperar que lleguen pronto los libros que
necesitamos para vivir. Iba a decir que al menos nos queda el consuelo de poder
elegir el momento en que llegamos a la última página, pero la verdad es que
tampoco, porque si el libro es bueno, las últimas diez hojas te atraparán como
una catarata y lo terminarás de leer aunque vayas parado en el metropolitano a
las 6 de la tarde agarrado con una sola mano y apretado entre una vieja tetona,
dos emos y un pajero. Recuerdo que hace unos años Karen me prestó Chesil Beach
de Ian McEwan y lo terminé de leer afuera de un grifo, apoyado en una máquina
de hielo, mientras ella entraba a comprar una chela. Cuando salió del grifo le
dije: espera, tengo que terminarlo ahora. Y ella se quedó ahí tomando la chela
mientras yo moría con aquel final tan salvaje. Ahora acabo de terminar "El
corazón es un cazador solitario" de Carson McCullers (también me lo ha
prestado Karen) y he agradecido que sea domingo y que yo tenga resaca y que la
casa esté vacía y que solo esté conmigo Pika que duerme sobre una colchita bajo
mi escritorio. Por un momento me he convencido de que necesitaba este silencio
y este vacío para que ese final me quebrara. Pero la verdad es que no. Cada
libro abierto suelta su propia neblina que nos aparta del mundo real. Así que
no importa realmente dónde uno esté. Terminé de leer On the road en una estudio
fotográfico, haciendo fotos para un catálogo de Sodimac, terminé Los Miserables
en mi cama, una tarde cualquiera, terminé Ana Karenina, ah, qué diablos
importa. Al llegar a la última página yo fui Sal Paradise, fui Levine, fui Jean
Valjean. Y esta noche de domingo soy Biff Branon, en mi restaurant vacío,
teniendo una epifanía sobre el valor de la humanidad y su paso por el tiempo
infinito. Y ahora si me permiten, me voy a husmear mi biblioteca para escoger
qué piel me voy a poner esta semana cuando me canse de ser yo todo el tiempo.
hombrecitos
verdes
¿de dónde vienen? ¿a dónde van los hombrecitos verdes de los semáforos? parecen haber partido de comarcas diferentes. pueblos de neón, de menta helada. están los estáticos, los asincopados, los atléticos que corren en cámara lenta al estilo Charriots of Fire, los que parecen tejidos de luz, los ejecutivos que te ponen la cuenta regresiva, los que consiguieron esa chamba cuando los despidieron de Atari, los que brillan con una sola luz, los que están hechos de varias bolitas verdes como chupados clorets, los que tienen el verde exacto de la poción del Reanimator, los que se han quedado cojos o mancos o decapitados por un fusible malo. los misteriosos, que son una sombra negra calada en la esfera verde. pero sobre todo, ahhh, que maravilla encontrarse con uno de esos que se ha ladeado y parece indicarte el camino hacia el infierno. hay días en que uno quisiera hacerles caso y bajar a enterrarse, usar la ciudad como un cubrecama. y otros en que provoca seguir al otro, el que se va para arriba. convertir el aire en escalera. paren el mundo que yo me bajo. subir a conversar con las estrellas. ver desde arriba el tejido electromagnético de Lima. imaginar que uno también es un hombrecito verde. soñar que venimos de algún lugar. creer que vamos hacia a alguna parte.
♫
Nunca he sido un fanático de los musicales. Creo que quedé traumatizado con los de Disney (excepto por "Alicia en el país de las maravillas" que es una obra maestra, aunque probablemente digo eso porque la vimos con Lau bajo el efecto de pociones mágicas que ingerimos para mimetizarnos con el personaje). Recuerdo también que hace muchos años me gustaba una chica con una locura de la que pensé que nunca me curaría, hasta que un día ella me contó que lo que más le gustaba de las películas de Disney era "las partes cuando cantaban". Comprendí entonces por qué nunca podríamos estar juntos. Un día íbamos a estar viendo Bambi con nuestra camada de hijos y en cuanto ellos se pusieran a entonar en coro la canción de la primavera "Las aves gorjean su felicidad. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. ¡Oh!" yo iba a sacar la motosierra e iba a decapitarlos a todos. Recuerdo que cuando vivía en Río de Janeiro fui un día al teatro. Fui porque necesitaba melancolía y la melancolía no es algo que esté muy al alcance en Río. Hay que buscarla en rincones oscuros como si fueses a comprar crack. Incluso su saudade es una especie de tristeza con bikini. Bueno, estaba en el teatro de lo más triste (o sea feliz, feliz de estar triste) cuando de pronto los actores se pusieron a bailar y a cantar y se bajaron del escenario y bailaron con el público. Hermano, se les chorreaba el carnaval por todas partes. Ese día dije: basta. Basta de bailar y de cantar. Por eso es que ayer cuando, en la cola del teatro, Karen me dijo que la obra que íbamos a ver era un musical, ajusté. Aquel suceso en el teatro de Río había sido hace 10 años pero el trauma seguía vivo. Hay algo perturbador en ver a alguien decir cantando algo que podría decir hablando ¿o soy solo yo? Pero bueno, ayer, una vez sentado en la butaca se abrió el telón y los actores se pusieron a cantar e, inesperadamente, me sentí bien. Algo debe haber pasado (envejecí tal vez, me ablandé?). Los escuchaba cantar y pensaba: ¿por qué cantan estos cacheros? sin embargo, no era una pregunta de reclamo, sino era algo como: díganme cómo hacen para estar tan contentos con su miseria. Terminó la obra y yo estaba feliz. Volvimos a casa caminando. Tuve una novia que decía: Pierre, el mundo se divide en 2 tipos de personas: las personas a las que les gusta Ob-La-Di, Ob-La-Da y las personas a las que no les gusta Ob-La-Di, Ob-La-Da. No creo que la frase necesite mayor explicación, pero imagino que ella pensaba en esa gente que se enfurece discutiendo si el Abbey Road o el Let it be es el mejor disco de los Beatles y otra que simplemente escucha una canción boba como Ob-La-Di, Ob-La-Da y se pone a bailar como orate. A nosotros nos gustaba Ob-La-Di, Ob-La-Da. Bueno, siempre seguiré pensando que es bien pastel ver a alguien cantar monólogos y diálogos, pero parece que ahora ya no me importa. Digo ¿es que cantar es raro o es que nos hemos desacostumbrado a cantar? Loco, loca ¿hace cuánto que no cantas en la ducha? ¿Hace cuánto que no sales cantando a la calle?
Papaya
La historia que voy a contar no necesita de mil palabras. De hecho, podría resumirla con esta frase de diez: "Cuando era chiquito, mi primo Sergio dormía con una papaya". El resto son detalles. Pero se los contaré. Se los contaré porque ustedes necesitan saber más sobre esa papaya. Y además, porque esto es lo que yo hago: cuento historias. Algunas son mías. Otras las recojo y las voy pasando. Soy un chasqui de la memoria. Por ejemplo, esta no es mía. Me la contó su hermano Lucho que vive conmigo. Me la contó de cama a cama, justo antes de dormir. ¿No es acaso entonces cuando contamos nuestros mejores cuentos? Le pregunto ¿te refieres a una papaya de juguete, un peluche? No, me dice, una PA-PA-YA, la fruta con la que haces el jugo para curar la resaca. Me tomo un segundo para imaginar al pequeño Sergio en su cama, abrazado como un monito a la piel anaranjada de la fruta. ¿Por qué? pregunto. Lucho sonríe y levanta los hombros.
Me está contando esto
justo después de pedirme que deje encendida la luz del baño. Nunca lo he
sentido levantarse de madrugada para ir a mear y sé que el resplandor del foco
no llega hasta su cama; sin embargo, por alguna razón la necesita prendida
durante la noche. ¿Por qué? vuelvo a preguntar, ahora en voz alta. Éramos niños
asustadizos, me cuenta. Mi mamá durmió con nosotros hasta los diez años. Con
Edu y conmigo no fue tan grave, pero Sergio no pegaba un ojo a menos que todos,
hasta mi abuelo, estuviéramos en el cuarto. Lo mejor era dormirlo en la sala
mientras veíamos la novela o hacíamos la sobremesa, y luego llevarlo cargado
hasta su cama. Pero no siempre se podía. A veces mi viejo traía expedientes del
estudio o mi mamá estaba de guardia en la clínica. Al final, a mi papá se le
ocurrió lo de la papaya. No sé cómo, imagino que mientras cenábamos la vio
sobre la refrigeradora y hubo una especie de iluminación, una conexión entre mi
viejo y la fruta. Esa noche fuimos a la cama de Sergio y le dimos la papaya
como quien trae a casa un cachorrito. ¿Cuántos años tenía? No sé, creo que
cuatro. Al principio nos miraba extrañado, pero mi viejo le dijo: “hijo, la
papaya acompaña”. ¡No me jodas! Sí, apenas eso. “La papaya acompaña”. Mi abuelo
trajo un plumón y dibujó una carita sonriente sobre la cáscara. Fin de la
historia. La papaya era un miembro más de la familia. Todavía cada noche, había
que acompañar a Sergio hasta su cama y arroparlo con cariño, pero una vez que
abrazaba su papaya, podía quedarse solo mientras nosotros terminábamos nuestras
tareas. JAJA ¿Y Sergio se acuerda? Claro que se acuerda, pero como ya está
viejo le da roche y no dice nada. Algún día cuando vayas a la casa pregúntale
por su papaya, va a ser un cague de risa.
Sí, me digo, va a ser
chistoso. Y apago la luz de mi lámpara. El cuarto queda a oscuras y el débil
resplandor del fluorescente del baño alcanza las primeras losetas del cuarto.
Siento a Lucho girar en su cama y envolverse en la colcha de tigres. En menos
de dos minutos estará durmiendo. Pero yo no. Yo me quedo mirando el techo.
Mentalmente repito: “La papaya acompaña”. Pienso: Eso es todo lo que hace falta
para convertir una fruta en un guardián de niños. Una papaya con las palabras
correctas puede espantar el miedo. ¿Pero es acaso solo porque Sergio era un
niño? Me lo pregunto mientras giro sobre mi almohada y descubro mi cómoda
cubierta por montones de libros de cuentos, apilados unos sobre otros. Por
primera vez noto la imagen: es una barricada. Atrás de Salinger, de Ribeyro,
las balas no me tocan. Son mis sacos de arena. También sobre ellos alguien puso
las palabras correctas. ¿Por qué entonces esto no da risa? ¿Acaso el papel de
los libros no sale también de un árbol como las papayas? Lucho se ha dormido.
Sobre uno de los libros
veo la piedrita marrón. Me la ha regalado esta chica que acabo de conocer.
Toma, me dijo. De niña yo coleccionaba piedras, tenía un saco lleno pero ahora
solo queda un frasquito. Te regalo una. La miro. Es apenas una piedra como hay
millones en el mundo. Y sin embargo, hoy se me resbaló hasta el borde de una
alcantarilla y sentí, creo yo, lo que hubiese sentido Sergio si al despertar encontraba
su papaya destrozada al pie de su cama. ¿Por qué? me pregunto. Apenas la
conozco. No sé cuánto se va quedar ni sé si a ella le provoca quedarse. Pero
hay algo suyo que me ilumina, y la idea de verla irse me hace sentir la noche
como un niño.
La primera vez que vino
a casa trajo un vino y preparamos pizza. Habíamos estado oyendo a Caetano y
antes de irse me dijo, todavía con las piernas recogidas sobre mi cama, “si
algún día tengo un gato, le pondré Caetano”. Y unos días después, en un
mensaje, escribió como en un descuido “nuestro gato Caetano”.
Lucho gira y se acomoda
dentro de la colcha. ¿Con qué estará soñando? Prendo mi celular y busco el
mensaje. “Nuestro gato Caetano”. Lo repito despacito. Sé que Caetano no existe
como los gatos de mi techo, pero yo puedo sentirlo caminar sobre mis libros de
cuentos. Lleva la palabra “nuestro” escrita en las almohadillas de las patas,
maúlla suavemente, se lame los bigotes, baja por mi cama y se va parar en la
cornisa de la ventana. Lo observo mientras me voy quedando dormido y esto es lo
último que pienso: Un gato imaginario es lo mismo que una papaya, no te
mientas. Todos somos niños aún. Necesitamos una luz: el foco del baño, los
libros de cuentos, las piedras. Cualquier pequeño objeto sobre el que alguien
puso con cariño las palabras correctas.
Flora
Tres días a la semana me llamo Flora. Me llamo Flora y soy un ama de casa que compra en METRO con su tarjeta METRO y que debe en esa tarjeta 2579 soles. Lo sé porque una señorita con voz de fotocopiadora me llama por teléfono para recordármelo. Me llama tres o cuatro veces por semana. Cuando el teléfono comienza a timbrar, yo todavía soy Pierre y estoy leyendo. Cuando digo Aló, todavía soy Pierre y he cerrado mi libro. Pero una vez que ella toma la palabra, soy Flora y le debo 2579 soles a Metro. Naturalmente, yo le digo que se ha equivocado de número, pero ella asegura que tiene el número correcto y que yo debo ser Flora. Le digo que no, que ni siquiera conozco una Flora. ¿No es su mamá? dice la pendeja ¿su tía, acaso?. No. ¿Está seguro? Bueno, la conversación continúa en la misma dirección un rato más. Cuando por fin cuelgo, intento volver a mi lectura, pero no puedo. Estoy pensando en Flora. ¿Quién será esa Flora? Al principio, me la imaginaba como un ama de casa simpática. Una gordita cuarentona y gastalona que sale de Metro con el carrito lleno y dos niños pequeños orbitándole las piernas. Pobre Flora, pensaba yo, debe andar corriendo como loca para juntar los 2579 soles. ¿Lo sabrá su marido? ¿La irá a zurrar cuando se entere? Su dolor era el mío. Sin embargo, a medida que las llamadas persistieron durante meses, incluso hasta invadir mis mañanas de domingo, la imagen de Flora se me fue deformando. Al primer mes le borré a los niños y se le fue como el 80% del encanto. Al segundo mes vacié el carrito de frutas y galletas coronita y lo llené de tintes LOREAL y alimentos dietéticos. Al tercer mes, reemplacé al marido opresor por un tímido esposo trabajador que se deslomaba para satisfacer sus caprichos. Y ya para el cuarto mes, me la imaginé divorciada y prófuga en el Caribe, tomándose una piña colada con dos morenos fornidos aceitándole y masajeándole la malagua. Gorda cachera, pensé, por tu culpa llevo meses sin poder leer tranquilo. La vaina es que hoy, la señorita que llama, ya no me ha dicho que se comunica de parte METRO, sino de un lobby de abogados. Carajo, es lógico. Supongo que tras tantos meses, ya se cansaron de esperar y están cazando a Flora como a una marrana en día de feria. Las vacaciones se le han acabado. La imagino -mismo Thelma y Louise- en un Ford Thunderbird, acelerando por una autopista mexicana con una docena de patrulleros siguiéndole el paso. La escucho reír demencialmente dentro del carro mientras mete la mano a una bolsa de doritos y jura que no la atraparán con vida. Eso es, le digo mentalmente, no nos atraparán con vida. La veo desesperar, salirse de la autopista, siento en mis huesos el traquetear de las llantas contra la arcilla del desierto, la sorpresa de los policías, veo el acantilado a través de sus ojos y finalmente el silencio del auto volando hacia el vacío. Entonces pienso: ya no sonará más mi teléfono. Ya nadie me llamará Flora. Y estoy feliz. Y sonrío. Y es también como morir un poco.
'moliente
Me despierto tarde y no hay pan en casa. Tengo hambre. No puedo empezar a trabajar así. Me cubro la pijama con un saco y avanzo semidormido hasta la esquina. Me paro frente a la carretilla y musito algo. La señora me llena un vasito de 'moliente y su compañera me prepara un pan con lomo y cebollita. Regreso a casa con el estómago tibio y el corazón listo para el día. Esto es lo que voy pensando: ¿Ya existe un monumento al emolientero? En Sullana, la tierra de mis abuelos, hay un homenaje al señor de las raspadillas. En uno de los jardines de la Plazuela Checa, descansa la carreta sobre la que llevaba su enorme bloque de hielo (Melquíades ¿eres tú?). Cuando le pedías raspadilla, retiraba la piel de sacos negros con la que protegía su bloque del sol, tomaba un rallador y lo frotaba hasta llenarte el vasito plástico de afilada escarcha. Luego le echaba los jarabes que tú le pidieras. Tamarindo, mango, cola. La psicodelia de la infancia. No sé qué era lo más paja, si comer la raspadilla o el resplandor que te pegaba en la cara cuando descubría el glaciar, o la cascada de color que iba colándose por los cráteres del hielo y que tú ya ibas sintiendo en tu lengua de niño. Aquel ritual, ancló aquel señor a mi memoria. Lo mismo me pasa ahora con mis queridas emolienteras. Me venden algo más que un desayuno. ¿Pero cómo podría ser su monumento? ¿Una tajada de limón hecha de granito? ¿tres altas espigas de cebada? ¿una enorme botella de alfalfa? ¿podría ser una pileta que simule dos jarritas de metal enfriando el emoliente? Es absurdo. Tal vez solo baste con seguir yendo hasta su carretilla, seguir estirando nuestros vasos para que nos sirvan la yapa. En resumen, rendirles el mismo tributo que le damos a todos nuestros héroes cotidianos: mantenerlos como parte de nuestros días hasta que marquen su huella indeleble en nuestra memoria.
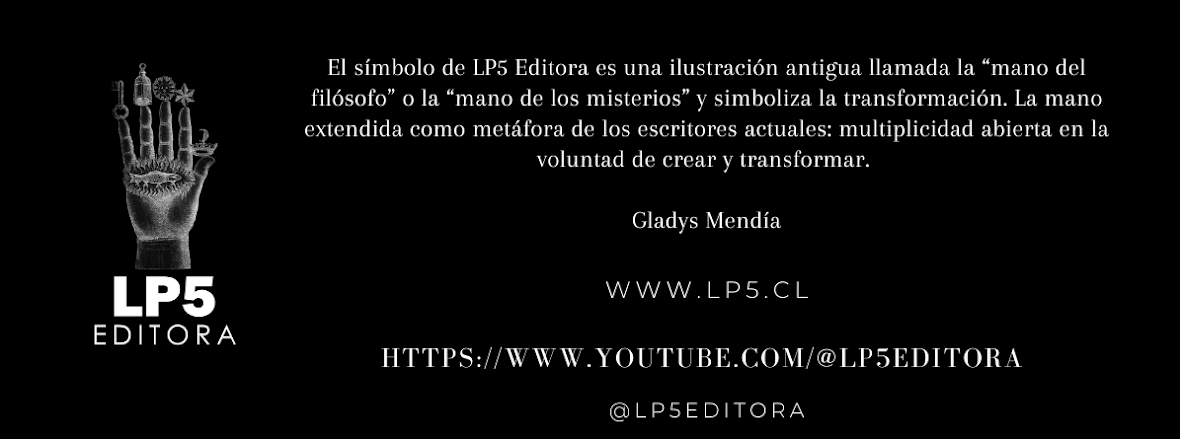

No hay comentarios:
Publicar un comentario