Sobre Andor, de Raquel Abend (Bid&CO. Editor,
2013)
Por Gladys Mendía
Andor: La historia de Edgar, un hombre que
intenta suicidarse y que termina en una especie de limbo/hotel llamado Andor.
En este lugar, llevado por la burocracia, el deseo y la necesidad de resolver
sus conflictos emocionales, ocurrirán hechos extraños que lo llevarán a pensar
que hubiera sido más fácil permanecer vivo. El tono oral en su justa medida, la
fluidez de la narración, diálogos certeros, todo hace que entres y no quieras
salir de la novela. Excelente tensión en varios momentos en los que crees que
sabes qué pasará y es todo lo contrario, particularmente, entré en estado de
shock ya faltando pocos capítulos para terminarla. No les puedo contar más,
solo una pista: todo es posible en Andor y en la locura.
Pd: nunca olvidaré a Edgar.
ANDOR – Capítulo 1
I
Apagué el teléfono y me acerqué como un
invitado a la llave de gas. La giré como si fuera a revivir ese momento en el
que los recién nacidos respiran por primera vez afuera del vientre materno.
Abrí la puerta del horno y me introduje de vuelta en esa oscuridad pura y
milagrosa, en ese útero que alguna vez prometió no abandonarme. Comencé a
tararear una melodía, sustituyendo mi voz por la de mi madre. La podía escuchar
cantando conmigo en sus brazos. El mundo se estaba alejando de mí y yo de él.
Las palabras se deshilacharon hasta dejar letras huérfanas en mi cerebro. Solo
quedó el eco de su musicalidad. Ya no podía moverme, no tenía fuerzas para mantener
los ojos abiertos, no podía ganar la batalla entre el arrepentimiento y la
aceptación de lo que estaba pasando. Dudé al no encontrarla, pero ya era tarde.
Cuando abrí los ojos descubrí que estaba
tirado en el piso, dentro de una cabina teléfonica. Olía a orina concentrada.
El teléfono estaba descolgado y con el cable roto. Seguía con el mismo pantalón
y la misma franela de pijama de la noche anterior. Al levantarme me sonaron las
rodillas y la espalda. Sentí los músculos un poco atrofiados. Empujé la puerta
de la cabina y miré alrededor: me encontraba en una especie de estación de
tren. Había rieles oxidados que aparentaban estar en desuso, y taquillas igual
de viejas y abandonadas. El techo era tan alto como en las catedrales góticas.
Lámparas de luz densa y amarillenta, que colgaban de unos tubos mohosos, se
balanceaban como si entraran corrientes de aire por algún orificio. El suelo se
veía sucio y descuidado, cualquier cosa pegajosa existía para formar parte de
él.
El lugar estaba saturado de personas que
parecían esperar su turno para algo. Comencé a caminar entre el gentío,
tratando de recordar cómo había llegado y qué hacía ahí. Había cientos de
sillas negras, la mayoría utilizadas por personas de tercera edad que veían atentamente
hacia unas pantallas, mientras esperaban con un papelito en la mano, mordiéndose
los labios o moviéndolos inconscientemente como si trataran de apartar una
mosca de su boca. Las paredes de concreto estaban agrietadas, tenían pintura negra
desconchada, restos de afiches rotos y marcas de graffiti. Las columnas tenían carteles
informativos. Me acerqué a uno de ellos y parecía estar escrito en portugués,
pero no pasaron tres segundos cuando las letras ya estaban en castellano: “Las
planillas rosadas se acabaron por el día”. Pensé que había alucinado, pero
luego se cambiaron a otro idioma cuando un tipo pálido y alto se acercó para
leerlo. El hombre se aproximó a mí al terminar y dijo algo en alemán, de lo que
solo entendí buenas tardes. Lamenté no haber soportado más de una semana
estudiando el idioma en el instituto Goethe. Le pregunté en inglés que si
hablaba alguna otra lengua y me respondió que con ésa me entendía
perfectamente. Él quería saber si nos habíamos conocido antes, yo le respondí
que no lo recordaba; me disculpé y seguí caminando. Entre el afiche y el carajo
lograron que comenzara a dolerme la cabeza.
Funcionarios estaban sentados en
escritorios, con un cigarro atorado en la boca que desprendía más humo que un
tubo de escape roto. Cada empleado tenía un bolígrafo y un sello de tinta
recargable en su puesto. Personas hacían filas para que les sellaran algo
parecido a una planilla bancaria y luego tomaban diferentes rutas. Seguí con la
mirada a una mujer que, después de que le estamparon su documento, se metió por
uno de los tres túneles que había. Supuse que eran las salidas de aquel lugar,
porque nunca vi ninguna puerta. Atrás de mí había unas pantallas que anunciaban
por cuál número iban en el depósito letal; no sé a qué coño se referían con
eso. No lograba recordar cómo había llegado, ni qué estaba haciendo antes de
llegar ahí.
Había una larga mesa de metal con bolígrafos
y pacas de planillas azules, naranjas y grises. Miré hacia arriba y suspiré
agobiado; estaba comenzando a sentir claustrofobia, como si a medida que iban
pasando los minutos, el techo se hubiera acercado cada vez más a mi cuerpo.
Busqué por encima de la multitud y de la capa de humo de cigarro, intentando
dar con el baño de caballeros. Caminé al otro extremo del lugar, atravesando la
masa de gente hasta finalmente encontrarlo. Un grupo de asiáticos me vieron con
disgusto mientras me abría el orificio delantero del pantalón de pijama. Subí
los hombros y luego me concentré en orinar. Frente a mí había un cartel de
papel: “Clean up after yourself”. Esperé a que se pusiera en español, pero no
pasó nada. Bajé la palanca y me lavé las manos por un largo rato. Un hombre
uniformado se paró a mi lado y contempló mi mono de cuadros con cierto interés.
Aproveché y le pregunté qué tenía que hacer allá afuera. El tipo, con voz
cansada, preguntó por qué me encontraba ahí y le respondí que no tenía idea,
entonces me dijo que agarrara una planilla rosada y que luego hiciera la fila
de la mesa número tres para que la sellaran y pudiera irme. Cuando le pregunté
que a dónde tenía que irme, se rió y me dio una palmada en la espalda.
Al no encontrar una planilla rosada,
recordé el afiche informativo que cambiaba de idioma. Fui hacia una de las
taquillas y pregunté cuánto tiempo debía esperar para conseguir una. La señora me
respondió que a primera hora de la mañana las traerían, y se volteó para seguir
conversando con otras tres mujeres que parecían no controlar sus tonos de voz.
Una de ellas mordía un pitillo compulsivamente, y las otras dos se reían y se
limaban las uñas mientras fumaban. Me derrumbé en un sofá a un lado de los baños
públicos y recosté la cabeza del asiento. El ruido de la multitud se concentraba
como un solo pito agudo que taladraba mi nuca. Intenté enfocarme en los cuerpos
que me pasaban a un lado. Mujeres viendo hacia abajo, mujeres perdidas para ser
encontradas, mujeres con la piel exprimida, mujeres en tacones, mujeres
hablando con otras mujeres de otras mujeres, etcétera. Pasaban y pasaban,
deslizando sobre mí lo más inocuo de ellas mismas, caminando sin saber que eran
observadas, siendo testigos de mi corta existencia, yendo quién sabe a dónde,
quién sabe por qué, quién sabe a qué. Permití que mis retinas dejaran en
segundo plano, como una cámara de cine, cualquier basura y cualquier hombre que
se interpusiera entre una mujer y yo.
Decidí ir hasta la fila para ponerme en
cola. Total, había un montón de personas antes que yo. Pensé que quizás iba a
llegar a tiempo para cuando trajeran más planillas rosadas. En ese momento
deseé un cigarro. Cuánto tiempo toma acostumbrarse a ese sabor y cuánto tiempo
toma abandonarlo. Sentir la tranquilidad adueñándose de tu garganta hasta
fundirse con el cuerpo es algo para agradecer. Era uno de los pocos placeres
que tenía, igual que los libros y las galerías de arte; no necesitaba la
compañía de nadie para gozarlos.
La chica que tenía enfrente se volteó
hasta quedar de perfil y soltó una risa incómoda. Tenía un vestido de blue jean
y andaba en sandalias. Su cabello era rubio cenizo con las puntas coloreadas de
magenta. Comencé a toser para que ella volteara y así poder verla por completo,
pero no pasó nada. Eché un vistazo a mi alrededor para distraerme. Las personas
de la segunda fila tenían planillas azules y grises; en la primera fila únicamente
de color naranja. El hombre que me habló en alemán estaba en la primera fila
con su planilla y una sonrisa de persona problemática. Parecía que estaba
haciendo un gran esfuerzo por no echarse a llorar. Tuve curiosidad por ver qué
tipo de información pedía cada documento. Aclaré mi garganta y le pregunté en
inglés a la chica de blue jean en dónde había conseguido esa planilla. Se
volteó tranquilamente y respondió con acento irlandés que había agarrado las
dos últimas rosadas. Que como suele equivocarse al llenar datos, las agarró por
precavida. Observé sus facciones: los ojos eran particularmente grandes y
azulados, y sus mejillas abultadas. Aunque tenía la frente bastante amplia, su
rostro lucía armónico. Como si dentro de su composición, todas las piezas
agigantadas se sostuvieran mutuamente.
Ella dio por terminada la conversación y
se volteó de nuevo. No sabía qué hacer para preguntarle si había utilizado
ambas planillas. Mientras pensaba cómo decírselo sin parecer abusador, vi cómo un
señor con un suéter de lana se acercó apoyándose en un bastón. Le dijo que había
escuchado nuestra conversación y que si era posible que le regalara la hoja sobrante.
Ella se la dio y le ofreció ayuda para llenarla, pero él la ignoró y se fue a
paso de tortuga.
Ni siquiera sabía qué hacía ahí y estaba
frustrado por una puta planilla. ¿Por qué los de la otra fila podían tener dos
colores? Me aclaré la garganta de nuevo, pero mi voz sonó como un eructo cuando
le pedí a la chica irlandesa que cuidara mi puesto mientras averiguaba algo;
ella puso cara de asco e hizo un gesto afirmativo. Sentía los ojos irritados:
podría jurar que había una capa de smog en esa estación. Contaminación
ambiental pura y dura. Era como si me estuvieran castigando por haber criticado
las campañas en contra del tabaco. Había un tipo uniformado en una esquina, así
que me acerqué y le dije que yo estaba haciendo la fila de la tercera mesa,
pero que no tenía una planilla rosada. Él aspiró de su cigarro, se rascó la
barbilla y respondió que las planillas están en la mesa del fondo. Fruncí el
entrecejo porque sentí que era caso perdido, pero le expliqué que ya no
quedaban. Él me dijo que entonces debía esperar a que trajeran más. Volteé
hacia un lado, tosí y lo volví a mirar para preguntarle si era posible que
utilizara otro color. Se comenzó a reír y me deseó buena suerte.
Volví con cara de culo a la fila y le
agradecí a la chica por haberme cuidado el puesto.
— De nada —extendió su mano derecha—. Me
llamo Donatella, pero todo el mundo me llama Dona.
— Tienes un bonito nombre. Dona… Dona — repetí
como un loro drogado. Ella se rodó el broche de la cadenita que tenía guindando
del cuello—. Mi nombre no tiene tanta personalidad.
— ¿Cómo te llamas? — arrugó su cara.
— Edgar.
Me alivió notar que no mostró aversión.
De hecho, juro que sentí una tensión sexual entre los dos.
— ¿Estás bien?, te ves un poco pálido.
— Siempre me veo así.
Me di cuenta de que mi tono había sido
un poco hostil, así que intenté compensar mi falta de tacto. Le dije que estaba
frustrado por no tener la planilla rosada. Dona pareció apenarse por no haberme
dado la sobrante, pero era caso perdido. Le pedí que me cuidara el puesto.
Caminé alrededor de las filas, observado con atención las manos de la gente. La
mayoría tenía documentos de otros colores que no fuera rosado y los sujetaban
como a un objeto bendito. Nada tenía mucho sentido, pero sabía que la misión
era salir de ahí. Encontré a un par de viejas que tenían más de una planilla
pero estaban negadas a soltarlas. Una decía que era demasiado supersticiosa y
que únicamente creía en los números pares. La otra decía que había que ser precavido
en los “últimos tiempos”. Me tomó un rato encontrar a alguien que aceptara
desprenderse de tal cosa. Se trataba de un hombre con ganas de joder, que tenía
una hoja rosada entre cada dedo. Me acerqué y le pedí que me diera una. Preguntó
qué le iba a dar a cambio. Obviamente no tenía ni dinero ni un coño, pero le
respondí que lo que él necesitara. Me miró de los pies a la barbilla y dijo que
más adelante yo lo ayudaría en algo. Acepté el intercambio porque, después de
todo, no pensaba volverlo a ver.
Regresé a la fila y Dona me picó el ojo
al ver que había logrado mi cometido. Le pedí un bolígrafo y comencé a leer el
papel. Nombre, apellido, ocupación, estado civil, orientación sexual. Fecha de
nacimiento, ciudad y país de procedencia. Talla de camisa, ropa interior,
medias y pantalón. Color de piel, cabello y ojos. Tipo de sangre, drogas
consumidas en vida, alergias, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades
hereditarias. Carajo. Si he tenido gripe, si he tenido rabia, si he sido
mordido por algún animal venenoso, si he donado sangre, si quiero donar mis
órganos, si soy ateo, si fui miembro de algún culto minoritario, si practiqué
magia, si tuve alguna preferencia política. Me detuve cuando sentí que tenía el
bolígrafo empapado de sudor. Las preguntas se reproducían como bacterias a
medida que iba leyendo. Qué estudios, qué deportes, qué pasatiempos, qué
vicios, qué virtudes, qué defectos, qué pasiones, qué miedos, qué sueños, qué
dificultades. Debajo, en letras rojas, había un párrafo advirtiéndome que no
mintiera. Por mi propio bien. Maldita burocracia. Me armé de valor y comencé a
escribir las respuestas. Casi toda la planilla exigía información que ni yo
mismo sabía. Me pareció raro que no preguntaran la cédula de identidad; después
de todo, siempre me la habían pedido hasta para cagar. Se me hacía incómodo
escribir en la hoja sin tener en dónde apoyarla, así que le pedí a la chica que
por favor, por última vez, tuviera la caridad de cuidarme el puesto. Fui a una
mesa que tenía un espacio vacío y terminé de llenar la planilla. Estoy seguro
de que me tomó más de una hora finalizar el interrogatorio. Donatella me saludó
un par de veces desde la fila. Parecía alegrarse cada vez que avanzaba de
puesto. Yo le hacía señas para que entendiera que pronto iba a terminar. La
última sección fue la que más detesté. Me sentía en uno de esos retiros
espirituales que tuve que hacer obligatoriamente en el colegio. Algunas partes
las dejé en blanco; era inútil tratar de responder ciertas cosas en solo una
línea.
Cuando regresé a la fila, le devolví el
bolígrafo a Dona. Intercambiamos un comentario sobre lo exagerados que habían
sido al pedirnos tantos datos personales y luego permanecimos en silencio. Estuve
tentado a buscarle conversación varias veces, pero no supe permitírmelo: era
demasiado linda. Lo que hice fue limitarme a estudiar sus pies: eran pequeños
en comparación con su estatura, y sus uñas tenían unas manchitas blancas. Noté
un par de veces que ella se sentía incómoda con mi respiración, entonces trataba
de mantener un espacio entre nuestros cuerpos; varias personas aprovecharon ese
canal para colearse en la otra fila.
Hicieron pasar a Donatella y yo tuve que
permanecer detrás de una raya amarilla dibujada en el suelo. Cuando finalizó su
turno, me lanzó una mirada de preocupación y se fue por un pasillo que estaba a
un lado de los túneles. La señora uniformada de la tercera mesa pidió que pasara
adelante. Le di mi documento y lo firmó en la esquina inferior izquierda. Botó
la ceniza del cigarro y se lo volvió a meter en la boca. La mujer llevaba un
copete en la cabeza con una pluma rosada; parecía una secretaria gringa de los
años cincuenta. Debajo de su firma, hizo una marca con un sello de tinta.
Parecía una A encerrada en un círculo.
— Por favor, firme en la esquina inferior
derecha — me pasó un bolígrafo e hice un rayón que vagamente representaba mi
nombre. La señora agarró el documento, abrió el archivo de su escritorio y sacó
una carpeta titulada “Edgar Enrique Crane”. En ese momento sentí vértigo. Me acerqué
más para ver qué coño había dentro de la carpeta—. Señor Crane, usted murió a
los 16 días del mes de diciembre de 2012 a las 4:09 pm —permanecí inmóvil,
sintiendo un fuerte dolor en la frente. Ella sacó otra hoja de la carpeta—.
Discúlpeme, ha habido una confusión, usted no ha muerto todavía, parece que la
señora… ¿Marina? — preguntó aborrecida. Era como escuchar hablar a un mero.
Seguí quieto, tratando de razonar lo que estaba diciendo—. La señora Marina lo
encontró en su cocina casi muerto, llamó a la ambulancia y usted se encuentra
en estado de coma en la Clínica Ávila, Caracas, Venezuela. Debe bajar con esta
planilla al Depósito Letal, por los ascensores al final del pasillo; ahí le
indicarán las instrucciones para su estadía en Andor.
Miré fijamente el cigarro de la mujer,
con ganas de quitárselo de la boca para fumármelo. Metí las manos en los
bolsillos del mono, para reprimir el impulso y me concentré en su copete
rosado. Su cara me recordaba a las tortas que venden en panaderías aún estando
viejas y llenas de crema reutilizada. Detallé en un instante su papada, las
arrugas alrededor de sus ojos, su nariz sudada, la pintura de labios en los
dientes delanteros, el anillo de plástico en el dedo gordo. Le pidió al niño
que seguía en la fila que pasara adelante. Decidí hacer lo que dijo sin pensar
mucho; ya tendría tiempo para entender.
Caminé por un pasillo estrecho que
terminaba en unos ascensores. En las paredes había retratos colgados de todos
los empleados; la del copete rosado era la empleada del mes. Bien por ella.
Entre dos ascensores había un hombre con ojos muy pequeños y cabello naranja. Había
una placa en la pared con unas letras de molde que decían Andor es para usted. El
tipo abrió la boca e hizo sonar una trompeta. Después de tocar una melodía muy
corta y atorrante, me dio la bienvenida: “Muy buenas tardes, gracias por contar
con nosotros, porque Andor es para usted”.
No sabía qué responderle porque, para empezar, yo no estaba contando con ellos.
Él sonrió y se puso a pulir la trompeta con su chaqueta. Me provocó golpearlo
en la cara, pero me limité a presionar el botón que llamaba al ascensor. Él
volvió a hablarme: “¿Qué puedo hacer por usted?”. Le respondí fastidiado de
tener que mover la lengua que debía bajar al Depósito Letal. Firmé en una lista
con el pulgar derecho mojado en tinta y me monté en el ascensor de la
izquierda.
Era increíblemente pequeño, como para
que bajara una persona a la vez; no había ni botones, ni espejo, ni ventilador,
solo un deprimente bombillo encendido. Cuando se abrieron las puertas había un
hombre enfrente de mí, viendo hacia el fondo del pasillo. Al salir del ascensor
entendí qué hacía ahí: era el último de una corta fila. Le pedí que se arrimara
hacia adelante pero no entendió lo que le dije, se lo repetí en inglés y
pareció ofenderse, por lo que se rodó para alejarse de mí. Dos puestos más allá
estaba Dona viendo hacia abajo. Estiré mi mano y toqué su hombro pequeño y
caliente"; cuando se volteó pareció aliviada por mi presencia.
— ¿Qué te pasó a ti? — susurró.
— Aparentemente estoy en coma — sentí un
escalofrío.
Las dos personas paradas entre nosotros
comenzaron a suspirar y a voltear los ojos de un lado a otro, dando indicios de
que estaban incómodos con nuestra conversación. Uno parecía indio y el que
estaba enfrente de mí tenía cara de latino. Dona hizo con la boca una señal de
estar cansada y se volteó a leer su papel. Tenía ganas de seguir hablando con
ella, pero me quedé tranquilo en mi puesto. El Depósito Letal era una
habitación pequeña y fría; en cada esquina había un aire acondicionado. El piso
era de mármol negro y las paredes eran blancas con estampillas enmarcadas de
todos los países. Atrás del escritorio donde debía entregar la hoja, había una
pared transparente que dejaba ver estantes de metal, uno detrás de otro, con
carpetas ordenadas por año; me pregunté desde cuándo estarían esas personas
trabajando ahí.
Dona entregó la planilla y abandonó el
lugar con una carpeta rosada. Me despedí agitando la mano, pero ella no respondió;
quise creer que no se dio cuenta. Saqué mi planilla del bolsillo y se la
entregué a la señorita. Era muy delgada y con el cabello corto, tenía un carnet
de identificación: su nombre era Martha. En ese momento me pareció que yo olía
mal, que mi pijama tenía un aroma concentrado de cigarro y sudor. Me alejé un
poco de su escritorio y esperé que ella hiciera su trabajo sin mi tufo encima.
Me entregó la gloriosa carpeta que decía Andor
en letras negras y abajo mi nombre completo, junto con un papelito que decía “No
leer el contenido antes de subir”.
Me monté en el ascensor y abrí la
carpeta.
Estimado
Sr. Edgar Enrique Crane,
Bienvenido
a Andor.
Por
medio de la presente se le notifica que su cuerpo reside en la Clínica Ávila,
Caracas, Venezuela.
Debido
a que usted se encuentra en estado de coma por razones ajenas a su voluntad, se
le concederán diez (10) días de residencia en Andor. Al terminar este tiempo
usted deberá escoger una de las siguientes opciones:
- Si
su decisión es volver a la vida, debe dirigirse a planta baja, tomar una
planilla naranja y hacer la fila de la mesa número uno.
- Si
su decisión es morir, debe tomar una planilla gris y hacer la fila de la
mesa número dos.
- Si
muere antes de poder decidir, debe tomar una planilla azul y hacer la fila
de la mesa número dos.
- Si
su decisión es residir permanentemente en Andor, debe dirigirse a la
Notaría y registrar su nuevo número de habitación, la razón de su decisión
y sus datos personales.
Gracias
por contar con nosotros, porque Andor es para usted.
Atentamente,
Claudia
Ajena
Sentí como si una soga estuviera
rodeando mi cuello y que, tan pronto como respirara, iba a morir asfixiado. El
ascensor parecía estar detenido en medio de la nada; no había botones para
sonar una alarma o para abrir las puertas. Era como si realmente hubiera dejado
de existir. Rápidamente saqué las otras páginas de la carpeta, hasta encontrar
una titulada “Instrucciones”.
Estimado
Sr. Edgar Enrique Crane,
Gracias
por contar con nosotros, porque Andor es para usted.
Durante
su estadía en Andor debe estar consciente de las normas que regulan el orden
social.
A
continuación está una breve lista de deberes y derechos que hemos creado para
usted:
- Usted
no puede aferrarse a nada (objeto, animal, persona) si su decisión será morir
o volver a la vida.
- Usted
debe tratar al otro como quiere que lo traten a usted.
Todo
lo que no está especificado en este documento, depende totalmente de su
voluntad. Si usted viola alguna de estas reglas será enviado automáticamente a
la sección de residencia permanente de Andor.
Atentamente,
Claudia
Ajena
Al terminar de leer las páginas cayeron
de mi mano. Todo se nubló hasta quedar suspendido en la oscuridad. Lo último
que sentí fue un golpe en la cabeza. En medio de un agujero negro y acelerado,
vi cómo mi tía entró de pronto en su cocina, trancó la llave de gas y comenzó a
llorar desesperada mientras intentaba hacerme reaccionar con respiración boca a
boca. Buscó su celular y llamó a una ambulancia. Abrió todas las ventanas y las
puertas, tiró los paños húmedos en el lavadero, agarró el ventilador de la sala
y lo puso en máxima velocidad sobre mi cara. Volvió a intentar despertarme, sin
parar de llorar, pero no logró nada. No habían pasado doce minutos cuando me
acostaron en una camilla y me llevaron a la Clínica Ávila de Altamira.
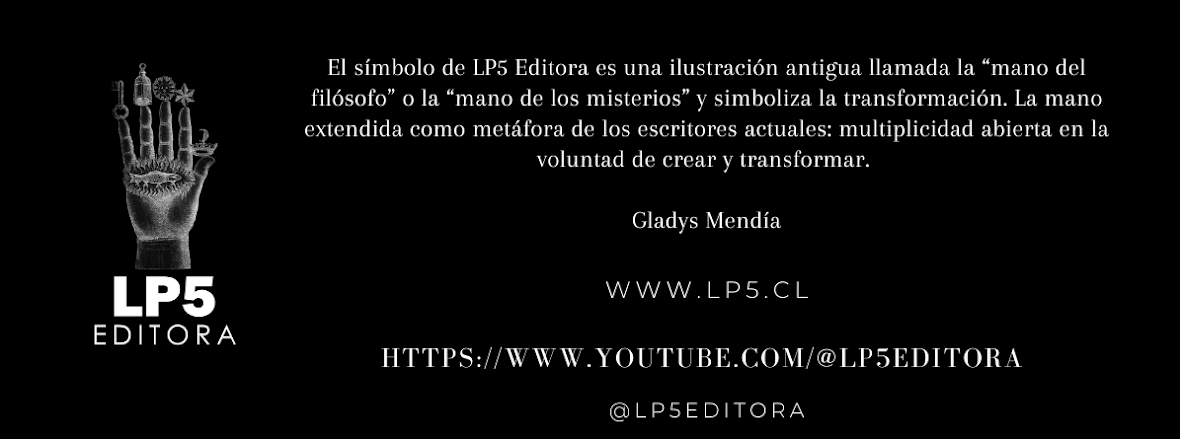

.jpg)