Luis Fernando Chueca (Lima, 1965) ha publicado los poemarios Rincones. Anatomía del tormento (1991), Animales de la casa (1996), Ritos
funerarios (1998) y Contemplación de los cuerpos (2005). Ha escrito además
numerosos ensayos sobre poesía peruana contemporánea, algunos de ellos
incluidos en el libro En la comarca oscura. Lima en la poesía peruana 1950-2000 (2006), escrito junto con Carlos López
Degregori y José Güich. Integra el comité editor de Odumodneurtse. Periódico de
poesía y de la revista de literatura Intermezzo Tropical. Actualmente ejerce la
docencia en las universidades Católica y de Lima.
Selección por Gladys Mendía
¿En qué consistirá el procedimiento de
este eclipse?
¿Cómo se lía y
se deslíe la deseada oscuridad?
Negro sobre negro en la pantalla. Delicada música de
piano que rechina y se atasca y se atraganta en demorada explicación
¿explicación / expiación
o estrategia de
supervivencia?
¿Existe en este
caso a qué llamar “procedimiento”?
Tachaduras sobre una plancha de acero claveteada
Barrotes sutilmente cubiertos de pellejos
O bellísima materia sin color
Negro sobre
negro nuevamente
Algo supuran las
palabras que las palabras no pueden precisar
Trago entonces en cada articulada exhalación. Trago plomo hirviendo en la
escudilla. Trago tras el falsificado fantasma del lenguaje. Trago. Trazo un eco
frío henchido en estupor. O transo. Atravieso el rescoldo amenazado y proscribo
el retrato del derrumbe
Fotografía
amarillenta que descubre los límites de esta política verbal
¿Se trata del eclipse o su imposible refracción?
La voluntaria
ausencia de respuesta produce inevitablemente escoriaciones en la boca
Perforaciones
minúsculas
o túmulos y
brotes de un habla recortada a dentellazos
¿El otro lado de cada eslabón del fingimiento?
¿La deseada oscuridad?
(inédito, 2012)
Cuzco 1984
La imagen ofrece un
lugar común: en Cuzco, seis muchachos en fila delante de la piedra de los doce
ángulos. Es 1984, están de vacaciones y no alcanzan los veinte años. Tienen la
belleza de la edad y refulgen a pesar de la jornada agotadora. No lo saben, pero
miran hacia algo que la proximidad de la piedra representa.
Veinte años después
me detengo ante la fotografía que conserva aquel instante. Recorro la toma
contra el orden propuesto por el lente de la cámara. El último en la fila (el
primero en mi repaso) es Juan Pablo. Vive en Europa y recibo sus correos con
largos intervalos. En uno reciente me habló del tiempo y la distancia que
taladran la memoria. A Pancho, a su lado, lo vi hace pocos días. En el 84 era
el único en quien podíamos reconocer la escritura inmediata de la muerte: la
ausencia de su madre le había dejado una marca en la mirada. Pancho ha
ilustrado algunos de mis poemas y quizás quiera hacer un dibujo de este retrato
funerario. Al despedirnos acordamos buscar a Paco, que está dos puestos más
allá. Paco será el primero que lea este libro cuando lo haya terminado:
comparto con él varios nombres de este listado y es posible que encuentre en él
algún asomo de su voz. Para ambos escribí en 1988 un texto cuyo final decía:
“Regresamos, uno por uno / a la última esfera del infierno”. Eran tiempos
oscuros y pensaba ingenuamente que el poema serviría de exorcismo. De César,
ubicado entre ellos, no tengo noticias. Diría que la tierra se lo tragó si no
fuera porque sé que hay abismos que de pronto se agigantan. Luego de Paco estoy
yo, aunque alguien piensa que es imposible reconocerme. El primero al lado de
la piedra es C. Él guardó los negativos de ese viaje adolescente del que queda
como único testimonio la imagen que comento. Murió casi de golpe hace tres
años: la piedra absoluta de la ausencia creciendo desde el centro de su cuerpo.
Lo visitamos ―Pancho, Juan Pablo, Paco, yo― varios sábados seguidos pero no
pudimos verlo. Lo siguiente fue el velorio y el entierro.
Para ellos escribo
este poema.
Todas estas muertes las llevo escritas en el
cuerpo
Todas grabadas a fuego como heridas tenuemente
dibujadas
o crecidas cual verrugas sin que apenas
me dé cuenta
Muertes
tatuadas con azufre o alcanfor en un único campo
de hermosas flores negras
que me habita
y que intuyo o
que no intuyo
en la voz azulina de la mosca
que aletea a mi costado
Todas muertes acechantes
como reflejos inflamados
de mí mismo
frágiles insignias cosidas a mi piel
pálpito agudo
que se anuncia con la paciencia de una erupción latente
amenazante
Cicatrices trazadas con destreza
de cuchillo
Contemplación de los cuerpos
Visiones nebulosas y constantes
transcritas en una lengua que no se deshilvana
aunque debiera
ni masca su carne hasta el espanto
Y entonces cómo escribir
si el hálito de vida
se adelgaza violentamente
cómo no perder la voz o
hundirme
en la locura
cómo pretender que la armonía
reorganice la existencia
si el verbo exacto es solo
engaño ante la muerte
montada sobre el lomo
sin embargo aspira la certeza de los póstumos latidos
dibuja sobre tu piel las marcas de los cuerpos contemplados
y canta canta
canta
que el canto redime del horror
y de la fría voz de la impaciencia
acaricia el pecho desgarrado
el cuerpo canceroso
el agujero en el omóplato
como al desvelo de un sexo que se hunde sobre otro
en la más extrema perfección
golpea rasga desentierra
o arráncate los labios
pero canta
de Contemplación de
los cuerpos
(Lima: Estruendomudo editores,
2005)
Los ojos de madre siguen cubiertos.
A su lado Brac y Tod, oscura y tumefacta la
memoria:
Seis semanas de
vigilia,
todos señalan con tristeza la
sombra de la luna.
Los ojos de madre yacen encima de la tierra:
cubiertos y amarillos nos niegan su última
palabra. Brac y Tod
y todos los otros herederos subimos
y bajamos la montana,
acumulamos polvo y sangre a nuestro lado.
Pero la búsqueda es inútil,
el árbol verdadero
prometido por nuestros antepasados
ha sido pisoteado por las bestias.
Los ojos de madre se descubren. Están cansados;
sus lágrimas estériles
han secado nuestros campos.
La antigua luz de su mirada
nos ha perseguido hasta el escarnio.
Los ojos de madre, sus pupilas,
aumentan nuestro miedo.
Brac y Tod han dejado de buscar entre sus huesos:
Volteen la mirada y
síganse en caminos
circulares;
repítanse las voces las voces
y dancen; sin detenerse, bajo
la luz oscura, dancen,
Que los ojos de madre han perdido su fulgor
y nosotros no podremos encontrarlo.
Retrato de Taboga (ii)
Taboga descansa en el reverso de la navaja; su cuerpo
resbala por el filo ardiente,
turbio,
de esa forma inverosímil
de ese urgente grito
que repele toda apariencia de armonía.
Descansa
y su figura se arruma, se hace
nudo, ovillo, núcleo, nuez; y nuevamente
extiende su volumen.
Taboga disfruta del filo despreciable del cuchillo,
del bruto extremo que hinca y aprisiona,
del dolor que seduce
mientras suavemente perfora los costados y
encanta con su sonido agudo,
nervio, sordo,
que engaña como un sueno
romo y repetido.
Su figura se expande nuevamente
y cubre los extremos de la
hoja:
el anverso
y el reverso
de la desesperación.
Taboga se acerca al borde del abismo,
del minúsculo abismo donde todo desaparece y deja de existir,
donde toda fuerza se abandona entumecida
y ya no queda nada de lo que sostenerse.
Nada
ni el mismo abismo al que se arroja.
de Ritos funerarios
(Lima: Editorial Colmillo Blanco, 1998)
Salamandra
Por años fui confundida con los santos
“bestia maravillosa de raza divina, me decían,
capaz de atravesar el fuego sin arder”.
Cierto es,
combinaciones genéticas caprichosas han querido
que sea flama incombustible,
encendida humedad sobre el ardor eterno de las piedras.
Sylio,
stellion, salamandra,
pequeño
lagarto o ave multicolor,
habitante
del fuego con el que lucen todas las estrellas.
Admirada por los hombres
he bebido de grandes privilegios:
los infames no atinaban a fijarse
en mi pelambre impura,
en mis ojos saltones
o en las inscripciones de mis huellas.
Pero soy
metáfora sutil de los infiernos,
espejo impronunciable
y escondido.
Lujuria de Magdala.
Y me impiden regresar a mi forma original:
mujer maravillosa
piel de seda
y hermosas redondeces.
Fui destinada a servir a las piedras calcinantes
ya que un día desdichado
los hombres quisieron atraparme
junto al fuego.
Desde entonces ven en mí
un mensaje majestuoso de la luz
pureza de los incandescentes eternos
la magia, la fe o la verdad
de los señores del eterno paraíso.
ocaso de sirenas
ocaso de sirenas, esplendor de manatíes
José Durand
No sirenas, sino horrendos
manatíes
mamíferos
obesos que la ansiedad y la distancia
volvían
provocativos cuerpos de mujer
Y sin embargo,
cuando de tarde en tarde,
alguna noche o
al amanecer de mis desveladas jornadas
oigo que
atraviesa la ventana un canto agudo
y dulce que
pronuncia nombres al azar
y siempre son
el mío el
mío el
mío
¿No eres tú,
sirena?
¿No es tu voz la
que me llama en cada palabra que pronuncias?
¿No es tu mágico
chillido el que se escucha?
Entonces yo,
¿qué espero para dejarlo todo y
seguir tus
huellas en la mar?
¿Será una duda
razonable que me impide dar crédito total a mis oídos?
¿Un resto de
cordura?
¿Un frío impulso
que me advierte de un futuro irreversible y desquiciado?
¿O tan solo
estas amarras que me detienen en mi lecho,
estas gruesas
sogas con que he pedido que me aten
tarde a tarde,
alguna noche o
al amanecer de mis desveladas jornadas
cuando la fiebre
invade mis sentidos
y presiento el
engaño de tu canto?
¿Estos lazos,
digo, que me sujetan en la cama,
a otra sirena,
o más bien, a
otro obeso manatí igual que tú?
de Animales de la casa
(Filadelfia: Asaltoalcielo
editores, 1996 + otro)
Ciudad vacía (exteriores)
Un cuerpo solo transita
una ciudad vacía.
La ciudad: Lima,
grande y pestilente.
De dedos fuertes.
De antiguos osarios
desgarrándose.
Lima,
la que amarra los talones
al cemento
y erosiona gemidos
desde la profundidad
de sus escombros.
Ciudad fuego y piedra
endurecida.
de Rincones (Anatomía del tormento)
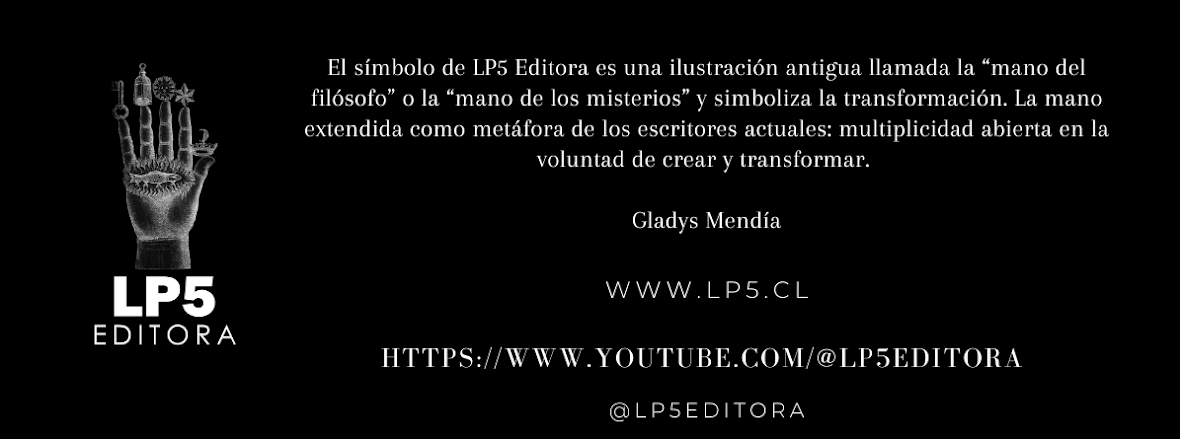
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario