CARMEN
MARTIN (Chile, 1982).
Es docente e investigadora en Colorado State University y PhD en Literatura y
Crítica Latinoamericana por la Universidad de Purdue en Indiana, Estados
Unidos. Ha publicado el libro de poesía Trinaje (Cuneta, 2013) así como también
diversos artículos de investigación centrados en el tema de la memoria, el
trauma ocasionado por la dictadura militar en Chile y su posible recuperación
en base a las reelaboraciones, revisiones y reinterpretaciones del lenguaje en
la narrativa chilena contemporánea en la obra de autoras como Andrea
Jeftanovic, Nona Fernández, Alia Trabucco Zerán y María José Ferrada.
Actualmente, su investigación se centra en la relación entre historia,
identidad y arte textil, en específico, en la manera en que la noción de trama,
tanto textil como textual, puede emplearse al momento de examinar las
conexiones entre discurso literario, representación visual, expresión social y
política en la literatura, el arte y la moda.
I. Lindero y perfume
Un
pedazo pequeño del espejo es siempre todo el espejo.
Clarice Lispector
Clarice Lispector
Qué son estas notas que no quieren un cuerpo. Yo estoy.
Siempre me anticipo, entonces tengo que borrar y borrar. Hay un murmullo de
agua hirviendo. Alguien vigila una olla en el fuego.
En el rincón se almacenan la ceniza y las flores secas.
Con las flores alimentamos el fuego, con la ceniza nos lavamos los dientes.
Cada día entran canastos con verduras, leche y flores. En la cocina siempre hay
fuego y un vapor de salvia y de menta.
*
Doce notas, escribo. Doce notas, repito en voz alta. Los
perfumes se escriben sobre una partitura. Dibujo, en mi cuaderno, cinco líneas
paralelas, separadas por el ancho de mi dedo. Seis por dos, cuatro por tres.
Apoyo la espalda en el muro y me queda blanca, con vetas más oscuras en los
pliegues. El mortero es de granito y tiene marcas color plata, igual que mi
espalda.
Molemos semillas, especias. Hacemos un emplasto con
azafrán y lo untamos en nuestras palmas. Así no pensamos en las paredes
húmedas, ni tampoco en qué va a pasar cuando los animales se mueran, o cuando
dejen de traernos comida y tengamos que llenarnos con bosta seca y dormir con
los cuerpos como los gatos para no pasar frío.
No decimos nada. Yo abro mi cuaderno y sobre la primera
línea del pentagrama, escribo.
*
Cuando me viene a tocar la ventana yo me doy vuelta y
miro la pared. Me enrosco las sábanas y la frazada y apoyo la frente en el
muro. Me toca el vidrio, una, dos, tres veces.
Posa la boca y muy suave me sopla el nombre por los
huecos de la masilla seca. Mi
nombre pasa y se me pega y yo no puedo evitar pensar que elegí el peor color
del mundo para pintar esos muros. El agua se filtra desde el baño, por el
cemento. Cada vez que me lavo las manos, mi lado del muro se empaña y gotea
lento sobre mi cama. En la casa vivimos cuatro personas. Cada una se lava las
manos tres veces al día. Doce veces al día, mi cama se moja.
Y él viene cuando se le hace tarde y ya no puede volver a
su casa. Entonces, salta la reja, pega la boca al cristal y me llama.
Hoy le abrí la puerta porque afuera llovía fuerte.
Entramos a mi pieza y nos sentamos en la cama. Él miraba todo con atención,
porque nunca había estado adentro y todo lo que tenía eran imágenes vistas a
través del tul de la ventana. Tomé su mano abierta y la puse sobre el muro. Él
no esperaba la humedad.
Luego me sacó la blusa y me puso de espaldas contra el
cemento mojado. Me trazó el contorno con la lengua.
*
Ahora sólo nos vemos desde lejos y a través de la
cortina. En mi cuaderno, ensayo nuevas combinaciones que pruebo y que nunca
resultan. Robo flores de la cocina, las revuelvo con el polvo de la masilla
seca. El olor se pierde, no permanece. Cocinamos pan en el rescoldo. Cuando lo
comemos nos queda la cara sucia.
Me acerco a la ventana y lo veo. Tengo rabia porque no
pude hacer un perfume. Sólo logré esencias torpes, demasiado sencillas. Terminé
con las uñas negras de tanto buscar resinas, de tanto raspar los ladrillos del
horno buscando el olor del fogón.
II. La única música
Yo quería escribir esa noche, decirla entera letra por
letra, pasar la mano por los pliegues de las sábanas y sentir el murmullo de
los remolinos, las olas, los acantilados que se formaron y deshicieron en torno
a nuestros cuerpos. Quería escribir cómo se sentía el aire, el olor del almidón
cediendo lentamente bajo el peso de nuestras espaldas. Pasar la mano abierta,
deslizar mis piernas desnudas por esa superficie limpia y áspera, cada vez más
suave por el roce o por el efecto de mis manos estirando la tela, raspándola
contra el colchón como lavándola contra una piedra. Así mis manos que parecían
animales bruscos y nuevos, sin saber bien donde ponerse, pero al final siempre
sabiendo, dueñas de una sabiduría que no viene de ninguna parte, que estaba
allí y que permanece aquí, conmigo, escribiendo. Porque escribo y voy armando,
acomodando. Porque cansa.
Y no sé por qué. Te digo: mantuve el dolor de mi cuerpo,
lo cuidé. Al día siguiente todos mis músculos se sentían, los de mis piernas,
de mis brazos, de mi espalda y mi cuello. Moverme dolía y era un dolor
precioso, que vi partir con rabia. Porque era ese dolor una prueba concreta. Un
rastro. Como una huella de algo en el bosque. Cubrí todas esas huellas, leí y
dormí en posiciones imposibles sólo para preservarlo. Pero igual se fue. Lento,
mi cuerpo fue cerrando, corriendo las cortinas. Poniendo trampas. Pero en la
noche el viento mueve las persianas. Entonces, yo sé.
Es el mismo viento que me corría por la espalda cuando
apagamos la luz. Había un sonido en esa pieza, un sonido de barco, de nave en
movimiento. Un sonido de turbina de avión. Porque así tenían que ser las cosas
y esa noche se cumplían cuatro años de mi viaje. Y estaba contigo, allí, justo
en la mitad del tiempo, que fue el tiempo que estuvimos juntos y también el
tiempo que había pasado desde la última vez que nos vimos. Dos años. De dos en
dos.
Yo me abracé a ti, me di vuelta, busqué tus pies debajo
del agua y te toqué como se tocan los hielos. Luego me volví y abracé la
almohada, pegué mi espalda a la tuya y escuché cómo nos movíamos lento tan
lento. Porque cuando los cuerpos se desplazan en el aire la dinámica es otra.
No es sólo hacia adelante o atrás, es también hacia arriba, hacia abajo. Nos
movíamos como sobre una corriente y tu cuerpo dormido cada tanto esquivaba
piedritas de nieve, las saltaba como un niño pequeño y hábil. Sacudiendo la
cabeza espantabas a las cosas oscuras que viven en el agua y que trataban de
rodearnos.
Ahora te tengo que decir cómo fue que nos salvamos.
Nos salvamos porque en medio del viaje me buscaste la
mano, mi mano izquierda, la más severa y me la tomaste con fuerza, la abriste
como se abre una boca de algo muy terrible, de algo tenebroso, sí, le abriste
las mandíbulas apretadas y rabiosas a esa mano izquierda y le hiciste una casa,
una cueva de barro que tenía la forma de tu mano y ahí la tapaste, le diste
leche caliente y la hiciste dormir Y mientas mi mano dormía, tú le cantaste.
Sí, le cantaste. Aunque parezca que no igual tienes que creerme porque yo te lo
digo. Tú le cantaste a ese animal y ese animal quedó hipnotizado. Yo vi cómo se
separó de su carne para pegarse a la tuya como una luz muy blanca, casi como
las sábanas y casi tan fuerte como los remolinos. Así se te metió mi mano hecha
brasa por las líneas de la palma de tu diestra mientras todo se movía
entremedio del aire Y qué voy a hacer ahora, pregunté susurrando por una de las
ventanas de la cueva de barro. Entonces tú interrumpiste el canto y todo quedó
en silencio. Fue como si todo, pero todo, se detuviera de pronto y se acercara
inclinándose para escuchar tu respuesta. Qué vas a hacer ahora, dijeron a la
vez todas nuestras formas dibujadas en las sábanas blancas Y eran tantas las
formas que habíamos hecho, tanta la combustión de nuestros cuerpos que la
pregunta se escuchó tan fuerte que tuve miedo de que despertaras y yo no
alcanzara a oír la respuesta del sueño de tu mano. Entonces empezó la tormenta.
Yo me abracé firme, con los brazos y las piernas como una
estrella, así mismo me di vueltas en torno tuyo que en ese momento te volviste
un instrumento de aire, algo como una flauta de muchas clavijas y tonos
infinitos. Entre las cortinas pasaba el brillo del rayo y yo entendí que
corríamos peligro y que con sólo una mano despierta tendría que ser precisa
para lograr el sonido exacto, el único tono que podría aplacar los clavos de
lluvia que querían a toda costa rasgarnos la piel. Solo cinco dedos tenía, y tú
tenías tantas pero tantas notas. Entonces pedí a nuestras formas que comenzaban
a disolverse, pedí a nuestras manos, pedí a los acantilados. Y entendí que lo
que tenía que hacer era repetir ese canto tuyo tan secreto, traducirlo a la
combinación de mis cinco dedos y a la curva del aire que soplaría adentro tuyo
para hacerte brotar esa música absoluta, la única música.
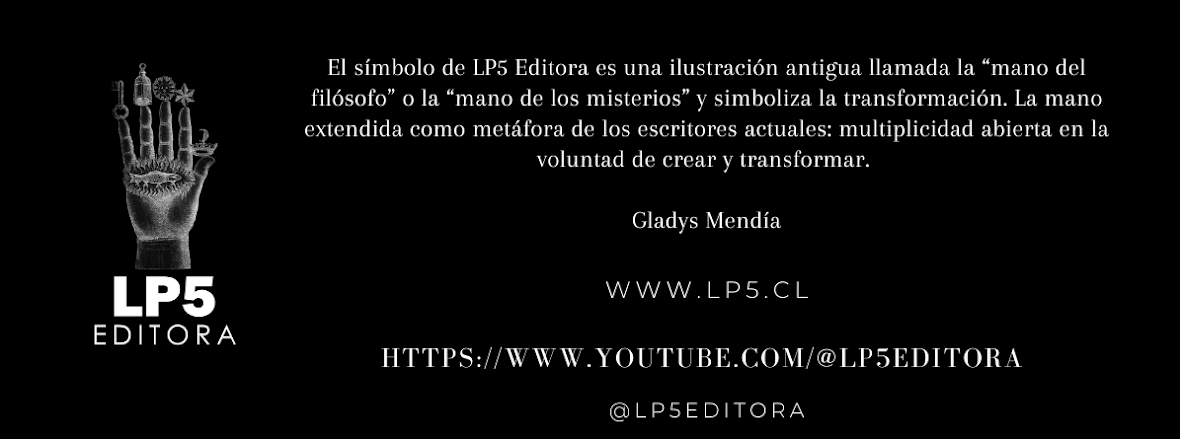

No hay comentarios:
Publicar un comentario