El avance
Ramiro Sanchiz
Uruguay
Al despertar me encontré en mi vieja habitación; no había rastro alguno de los otros enfermos. Alguien la había ordenado durante mi ausencia, llevándose la enorme cantidad de papeles, fotografías y libros de los que me había rodeado durante los confusos insomnios que antecedieron a mi entrada al hospital. Fue sorprendente saberme allí, pero esa noche, misterios aparte, logre dormir bien. Al otro día desperté sin dolor. Palpé mi abdomen con cuidado -y miedo-, pero no sentí incomodidad o malestar. Alguien me había dejado una bandeja con comida. Constaté también que la puerta estaba cerrada desde afuera. Desayuné a la espera de que la digestión se me volviera imposible, pero no fue así. Todos los procesos de mi cuerpo parecían haber vuelto a la normalidad, inclusive la defecación, que concreté en un retrete dispuesto en un rincón del cuarto. Después debí quedarme dormido. Hacía años que no dormía en paz. Al despertar descubrí una mancha en la pared, como si alguien la hubiese tocado con un dedo viscoso y dejara un rastro putrefacto, como dicen los poetas. Acerqué mi nariz: no despedía olor alguno. Un almuerzo consistente en carne, papas al horno y ensalada, más una jarra de agua fría, esperaba en el mismo lugar donde había aparecido el desayuno; apenas terminé de comer me venció el sueño. Dormí por lo que debieron ser seis o siete horas, y cuando abrí los ojos, allí estaba mi cena.
Estos curiosos acontecimientos se repitieron una y otra vez. Basándose en la frecuencia de las comidas, es posible calcular que fui rigurosamente alimentado a lo largo de varias semanas. Un día (las fuerzas habían regresado a mis músculos, la carne volvía a ser firme y ya no se me adivinaba la osamenta) abrí la puerta, o me dejaron abrirla. Salí a un amplio pasillo de pisos de tabla y lambriz hasta la mitad de las paredes. Los zócalos eran polvorientos y sentí la presencia de arañas minúsculas. Nadie, por ninguna parte.
Durante todos aquellos días la mancha no hizo más que crecer. Llegó a adquirir volumen y detalles, como si fuera una semilla que daba origen a una extraña forma vegetal. Me sentí arrinconado, invadido: estaba empotrada en la pared, pero sus zarcillos crecían a gran velocidad y pronto llenarían la habitación. No sentí miedo, sin embargo; a cierto nivel inconsciente yo esperaba esa proliferación. La entendía.
Al día siguiente de mi salida al pasillo dejaron de alimentarme. Las comidas ya no aparecieron en la habitación. Recorrí la casa -enorme y abandonada- en busca de una despensa, que encontré con una extraña y reconfortante alegría, alimentada también por la constatación de que había alimentos para varios meses. Entonces di paso a otra rutina. Podía controlar mejor mis ciclos de sueño, así que, si bien dormía en la misma habitación junto a aquella planta monstruosa, dejaba transcurrir las tardes en la biblioteca y las primeras horas de la noche en el observatorio. Al principio miraba las estrellas, pero pronto mi curiosidad se volcó a la ciudad en ruinas dispersa alrededor de la casa. Pasado el primer mes (el retorno de la luna llena fue mi primer indicio de un tiempo firme y real) se volvió imposible regresar a la habitación. La planta ocupaba casi la totalidad del espacio; sus zarcillos se habían cubierto de pelo y surgían como tentáculos de un núcleo central, palpitante y animal. En vano busqué en los manuales de zoología de la biblioteca. La palabra "bezoar", sin embargo, parecía ocultar un significado importante.
Rápidamente la planta –sigo llamándola así porque es lo que más parece aludir a su crecimiento ciego, su manera barroca de invadir todos los espacios de una antigua civilización u orden– cubrió los pisos más bajos. La biblioteca fue asimilada y sólo logré salvar una novela sobre un hombre que tiene un enemigo risible y, hacia el final, está claro que él lo ha imaginado o creado sacando y dejando crecer lo peor de sí, lo que más odia de sí mismo. También me hice con otra novela, titulada La glorieta, y un libro de cuentos en el que encontré la curiosa frase “un hombre que conoció en un golpe de suerte a una Diosa y la perdió jugando una partida de ajedrez”. Me refugié en el observatorio a leer y aguardar los zarcillos-tentáculo, mientras repensaba el plan de escalar la fechada y acceder a la calle. No pasó mucho tiempo antes que tal hazaña se volvió impostergable. Deseé explorar la ciudad, salir en busca del hospital donde había estado internado, encontrar a alguna persona, ángel o demonio, perro, gato, rata o ratón con quien hablar. Mis pies golpearon el jardín el día en que se cumplían nueve meses de mi recuperación. Dediqué semana tras semana a explorar las calles vacías y los edificios derrumbados. Al principio me asustó la posibilidad de no encontrar comida; pronto, sin embargo, dejé de tener hambre. Y no encontré otra cosa que ruinas, caminos y devastación. Ninguna señal de vida en la otrora majestuosa Ventomedio, sólo la planta que emergía de la casa y avanzaba entre los edificios en una lenta metástasis.
La perspectiva de abandonar aquella ciudad me hizo sonreír. Me aferré a los libros y a los años por delante y empecé a caminar.
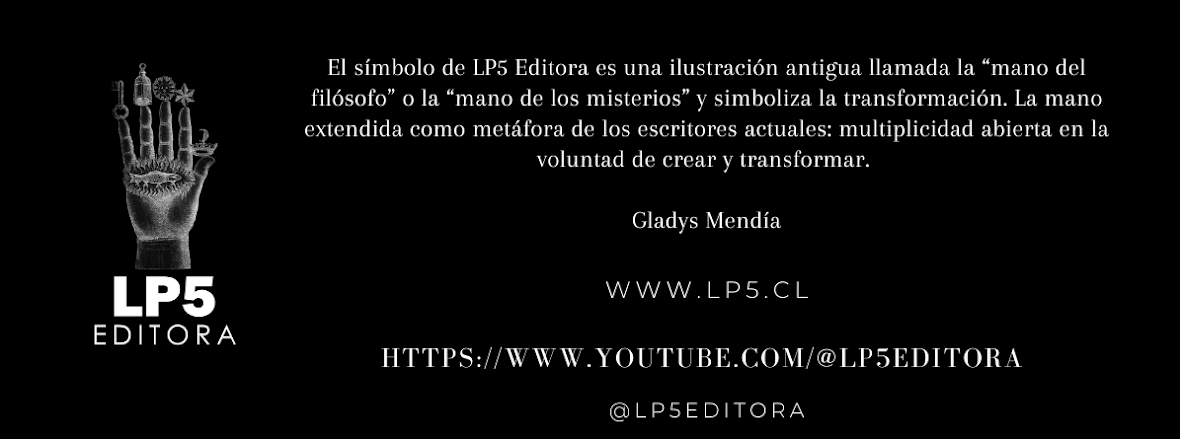
1 comentario:
¡Excelente, Ramiro! Me gustó mucho la atmósfera que lograste, ese mundo fantástico irrumpiendo en el mundo cotidiano, la invasión de lo vegetal y, sobre todo, el peso de la nada y el vacío; tiempo omnipresente, que es decir lo mismo en definitiva. Abrazo.
Publicar un comentario