Su
sombra
El flaco vivía en la parte de atrás de un taller
mecánico. Yo a veces iba y le cocinaba. El olor a aceite de auto era constante.
No tenía ollas, así que usaba una lata de dulce de batata. Esa tarde él no
había llegado. Me quedé charlando con Néstor, el mecánico. Estaba desarmando un
motor.
— Cebate unos
mates, nena. La Loba se ponía cerca para que le hiciera caricias. Hablamos del clima,
de las últimas peleas de Iván. Le pregunté:
— ¿Tus
chicos, bien?
— Al que no
veo bien es al Iván. El flaco venía de una buena racha, así que no entendí.
— ¿Pasó algo?
Néstor apuró el sorbo. Miré sus eternas uñas negras.
— Anoche
estaba yendo para casa cuando me avivé de que no tenía los papeles del auto,
volví para acá y cuando entré él estaba entrenando, no me vio. Me quedé
espiándolo porque es sensacional...
— No podés
dejar de mirarlo.
— ¡Es un
espectáculo! En eso escucho unas voces, creí que tenía puesta la radio, pero
no, era él, que le hablaba a la sombra: “Hija de puta, ni bien pueda te mato.
En un descuido te mato. Cuando bajés la guardia, te la voy a dar. Te va a
rebotar el cerebro, puta”. Me dio un cagazo que no te explico, como entré,
salí. Llegó un tipo a buscar un repuesto y se cortó la charla. Pasé a la parte
de atrás. Había un montón de botellas vacías en un rincón. El flaco lo llamaba
“el cementerio”.
Me senté a esperarlo. Hojeé una revista vieja que
tenía las páginas resecas. Después abrí el cuaderno. Había números y fechas. En
una decía: Calentamiento 15 min., Carrera 9 Km., Sombra 2x3.30 min., Golpe al
saco 3x3.30 min., Suiza 1x5 min., Asaltos libres 1x3.40 min., Peso, 50.3 GORDO.
Escuché que entraba y dejé el cuaderno. Sonrió al verme.
— Me dijo
Néstor que estabas.
— Qué hacés.
— Muerto de
calor. Se desnudó. Tenía un calzón negro rotoso que a mí me encantaba. Se le
notaban las venas y las costillas. Y una cicatriz que le atravesaba el pómulo
derecho. Me la había mostrado orgulloso. Lo único que me quedó del primer knock
out, dijo.
— Traje para
cocinar.
— Qué
cocinar, estoy hecho un cerdo. Había etapas en las que no tomaba ni agua.
— Estás igual
que siempre. ¿No leés la balanza?
— No me la
nombres. Esa noche tenía pesaje y al otro día pelea.
— Arroz con
lentejas. Eso no engorda
— dije y él
protestó. Me gustaba el boxeo desde chica. Papá me llevaba a ver las peleas en
la Sociedad de Fomento Villa Reconquista. Tuve un compañero de secundaria que
seguía los pasos de su padre boxeador. Se llamaba Pablo. No pasamos de amigos
porque a una compañera le gustaba ni bien entró al curso. Lo habían echado de
varios colegios y eso nos encantaba. Iván se puso a hacer flexiones. Lo miré un
rato y después no aguanté más: me le tiré encima. Qué hombre. Era algo irreal.
El olor de su piel era una mezcla del aceite de autos, desodorante y
transpiración. Me despertaba un instinto de ternura y salvajismo. Él vivía
transpirado, y yo, en estado de exaltación. Lo hicimos de parados. El lugar
estaba grasiento y el sillón tenía las pulgas de La Loba. Quise detener el
momento, quise que no terminara nunca. Pero terminó. Enfiló hacia la botella de
whisky y tomó como si fuera agua. Decía que le sacaba el hambre.
— Necesito
estar solo. Tengo que entrenar. Siempre quería quedarse solo después de
hacerlo. La reacción era peor cuanto mejor había estado.
— Te preparo algo y me voy.
— No quiero
nada. A veces yo quería pasarla mal, así él no se deprimía. Tenía una tristeza
ancestral. Formaba una nube negra a su alrededor. Un campo de fuerza. Con eso
ganaba las peleas. Sus adversarios golpeaban contra un muro. Era habitual que
noqueara en el primer asalto.
— Lentejas,
te hago. No engordan.
— ¿No
entendés que quiero que te vayas? Entendía, sí, pero a veces con entender no
alcanza. De pronto sentí que algo caliente me bajaba por la nariz. Aparecieron
una, dos, tres estrellas en el piso.
—Sangre — dijo y fue hacia el baño. Volvió con algo
que presionó con firmeza contra mi cara. Me moví y la presión aumentó. No podía
respirar. Traté de zafarme, pero él me agarraba la cabeza. Cuando empecé a
patearlo, por fin me liberó. Al apartar la mano, vi que sostenía una toalla
blanca. En la nariz me quedó algo como tierra reseca.
Ya está, tranquila. El miedo, a la vez, me
paralizaba y me hacía temblar. Tardé en levantarme. Iván miraba el piso
manchado con sangre. Percibía en todo el cuerpo la tristeza que irradiaba desde
su pecho y llegaba hasta mí. Estaba lavándome la cara cuando la soga empezó a
golpear contra el piso. Escuché murmullos y el siseo del aire.
—Hasta mañana—, saludé, pero no respondió. Saltaba
de cara a la pared. La toalla con círculos rojos fue lo último que vi.
Griselda García. La madre
del universo. Buenos Aires. 2012
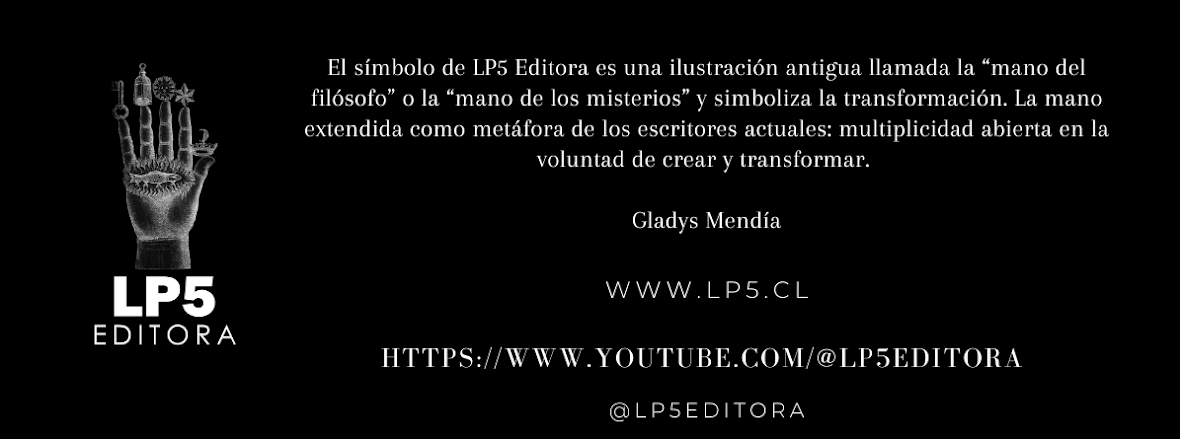


No hay comentarios:
Publicar un comentario