Luis Manuel Pimentel (Barquisimeto, Edo. Lara.- Venezuela, 1979). Poeta y narrador.
Licenciado en Letras por la ULA (2004). Magister en Literatura Iberoamericana
–ULA (2012). Periodista “empírico” con acreditación en Crónicas y
Periodismo Literario por el CELARG, dictado por Eloy Jagüe Jarque,
2013. Ha publicado el poemario Figuras Cromañonas (Caminos del
Altair-Mucuglifo-Mérida, 2007). Ganador con el libro Esquina de la mesa
Hechizada el concurso de poesía de la I Bienal de Literatura “Rafael
Zárraga” (2011) del Estado Yaracuy-Venezuela. Su obra aparece en
distintas antologías poéticas y páginas web. Actualmente se desempeña como
docente de la cátedra de Semiótica en las Artes de la Licenciatura en
Artes Plásticas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA-Barquisimeto).
CUENTOS: 3 DE PERROS
Baudilio y los perros asesinos
Era en una
montaña alta, como las que están en el páramo de la sierra andina. Allá donde
el oxigeno entra poco y los pasos deben ser cautelosos. Baudilio, un señor
de 63 años vivía en una casita humilde, de esas que están unidas sala
cocina comedor, con el techo de zinc marrón de tanto tiempo puesto.
Había una
frontera en aquella inmensidad donde ni él ni los perros pasaban. En su casa,
Baudilio tenía una pequeña colección de mandíbulas disecadas por el sol. Varias
veces tuvo que luchar contra ellos, y a punta de escopetazos pudo salir ileso
de los feroces combates. Pero atacarlo no era solamente porque los perros
querían, siempre pasaba algo extraño que ni los mismos perros ni él comprendían
del todo, una fuerza los movía sin aparente sentido.
Baudilio tenía
un hijo llamado Tadeo, que vivía en la ciudad, y lo iba a visitar
frecuentemente. Se montaba en el jeep que su padre le regaló, y subía a
llevarle alimento perecedero a su viejo que estaba siempre en las labores de la
tierra.
Los
perros andaregueaban a escasos tres kilómetros a la redonda de la
casa. El viejo sentía sus presencias al ver que otros animales iban a
refugiarse en su casa, como indicándole entre aquella pureza de la naturaleza
que algo pasaba.
Él vivía la vida
de ermitaño que decidió tener a temprana edad, pero esa noche volvió a soñar
que venían a buscarlo, y con la escopeta detrás de la puerta de su cuarto
estaba atento a cualquier contratiempo.
Al otro día cayó
una lluvia que nunca había visto en el lugar. Pensó que se le iba a caer la
casa. Los riachuelos que se formaban al rededor eran de espanto, parecían
pequeños ríos que no tenían aparente dirección. El agua que bajaba de la
montaña traía arrastrados y ahogados a muchos perros. Baudilio entendió
la señal, no se descuidó y con la escopeta en mano espero que llegaran los que
quedaban vivos.
Entre tanta agua
a Baudilio se le movían los cimientos de la casa. Salió al patio, con su chaqueta
de jean desvencijado y vio como venían en manada. Uno, dos, tres disparos e
iban cayendo como piedras.
Por su espalda
uno lo alcanzó y lo tiró al piso. Disparó al aire, fue lo más que pudo hacer.
El agua corría como nunca antes había sucedió en aquella parte de la montaña.
En el combate, los perros supieron hacer lo que tanto esperó Baudilio.
Sólo vinieron a olerla
A Carmen Leticia
Eran las 15 y
37. Como 300 perros andaban cazando a una presa, pero no era un cordero, ni un
burro salvaje, su figura era una adolescente de 14 años. Los pasos de los
perros iban directos y precisos a su corta inmensidad. Toda la manada caminaba
desde la calle 40 directo por la Av.20. La gente de los locales comerciales no
entendía de dónde venían.
No sabíamos qué
clase de hechizo habrían mandado para Barquisimeto, pero todos vimos como
andaban detrás de las piernas, las nalgas, los muslos, brazos y demás partes
del cuerpo de esta casi quinceañera. Daba cosa verla corretear sin
dirección, y más impotencia cuando nadie se arriesgaba a protegerla porque todo
el mundo temía quedar despedazado por tan potentes mandíbulas, o peor aún por
terminar desangrando en el Hospital Antonio María Pineda. Las imágenes eran
rápidas. Llegué a escuchar a un par de vigilantes de unos centros comerciales,
refiriéndose que parecían salir del error de un experimento biológico de los
laboratorios de veterinaria de la UCLA.
Pude mirar en
sus ojos el terror de cuando se le iban acercando. Gritaba desesperada,
temblaba, la gente no hacía nada al igual que yo, estábamos fríos y confundidos
ante tantos animales. De pronto, hubo una secuencia en la que 70 perros
saltaban entre sí y le ladraban fuerte a su cara, arrinconándola en una esquina
cerca de la zapatería Minerva.
Los perros callejeros
iban y venía olfateando lo que encontraban en su paso. Eran como 300 o más de
300, no se podía sacar con precisión la cuenta. La presa pálida, atragantada de
miedo cruzaba la frontera al pánico, y ni un silbido de perros que les diera la
orden de ¡atención!.
Los minutos eran
eternos, y de verdad que la eternidad desesperada se escuchaba desde la voz
poseída de la chiquilla. Una canción de cuna tal vez podría calmarla, pero por
más que se le cantara María Teresa Chacín, no podría causarle un efecto de
ensueño. La van a atacar decían todas las personas que estaban en una rueda de
pescado; la van a matar decía una señora llorando desconsolada. ¡¿Qué podemos
hacer?! – gritó alguien parecido a ella con ropa de liceo.
Ya no podía más
con su nervios, ni su garganta, ni sus lágrimas, ni con su cuerpo tembloroso.
Los perros cogían más terreno, la rodeaban desesperados. Con su cara virginal,
aquella cara que traducía una vida de colegio marcando la huella de que era
especial, sólo que ahora los cuadrúpedos no la dejaban moverse.
Por un instante
se dio cuenta que no pudo más con todos ellos, y se fue agachando poco a poco
en movimientos que marcaban una posición fetal; los perros le saltaban por
encima. Eran como una proyección oscura, unos sobre otro sin dejar ni un
centímetro de distancia entre ellos. Negro sobre negro, gris sobre gris, baba
sobre baba. Aullaban, labraban, se restregaban en el piso y sobre ella.
De pronto,
comenzó a lloviznar y de la nada emergió una estrepitosa brisa. Apareció un
sonido estruendoso y una gran luz fucsia en el espacio al estallar un
transformador de luz, que estaba pegado en el poste de la esquina.
Con el
estrepitoso sonido los perros empezaron a caminar desesperados cada uno por
donde podía. No tenían un rumbo preciso ni nadie que los guiará, iban
escabulléndose, tumbando a las personas, los pipotes de basura, se metían a los
locales comerciales, la manada atormentada, la gente gritaba, los perros sin
dirección.
Algunos, los más
devotos a su presa, no querían desprenderse de ella, que seguía tirada en el
piso frente a la zapatería. La olían, mil veces la olían y seguía acostada, sin
un rasguño, sin una pizca de haberle roto la ropa, intacta, completa, limpia.
Los
perros tienen derecho de cruzar la calle
Estaba más blanco que de costumbre, lo habían
recién bañado y se secaba sacudiéndose por los predios de la casa. No hubo ni
una maniobra para no pasarle por encima. La Señora salió de su casa. Se
agarraba la cabeza sin saber qué hacer.
Del Maverick, los cauchos quedaron manchados por el
impacto. La tarde caía entre una sombra crepuscular que daba mucho ánimo. Al
niño no se le quería decir nada, él presentía que algo malo pasaba pero a sus
cinco años era cruel contarle la forma de cómo ya no iba a jugar más con el
perro que le regalaron cuando cumplió los dos.
El pelaje se transformaba en el paso de cada
segundo. De su mandíbula salía una sonrisa que la abuela decía que había muerto
en paz, pero al mismo tiempo se revelaba una paz atropellada por máquinas
monstruosas.
En el patio colgaba un collar antipulgas, que se lo
habían quitado para que se le secara mejor el cuello, después del baño. El
collar nunca lo volvieron a mover de ese sitio, contó Ignacio después de veinte
años, quien jamás pudo despegarse del recuerdo del que fue su sabueso.
En el transcurso de esos mismo veinte años casi
toda la familia había muerto, sin embargo, seguían algunos objetos en la casa
que nunca se movieron, como queriendo establecer el orden de antaño, por eso
cerca del collar estaba el vaso donde la abuela colocaba a remojar sus dientes
postizos.
La calle fue cambiando, hoy es más amplia y tiene
más huecos. Las fachadas de las casas son más altas, fueron modificadas al
antojo de un Gobernador que reinó por varios períodos. Los postes de luz son de
color fucsias. Hay miles de pequeñas capillitas a la orilla de la Avenida
Ribereña.
Volvieron las doce de la noche cuando los dientes
del perro seguían pegados en el asfalto. Nadie intentó recogerlos. Todos los
niños del barrio salieron a darle las condolencias al pequeño Ignacio. Muchos
de ellos lloraron con él, a pesar de los caramelos que les trajo el tío Adolfo.
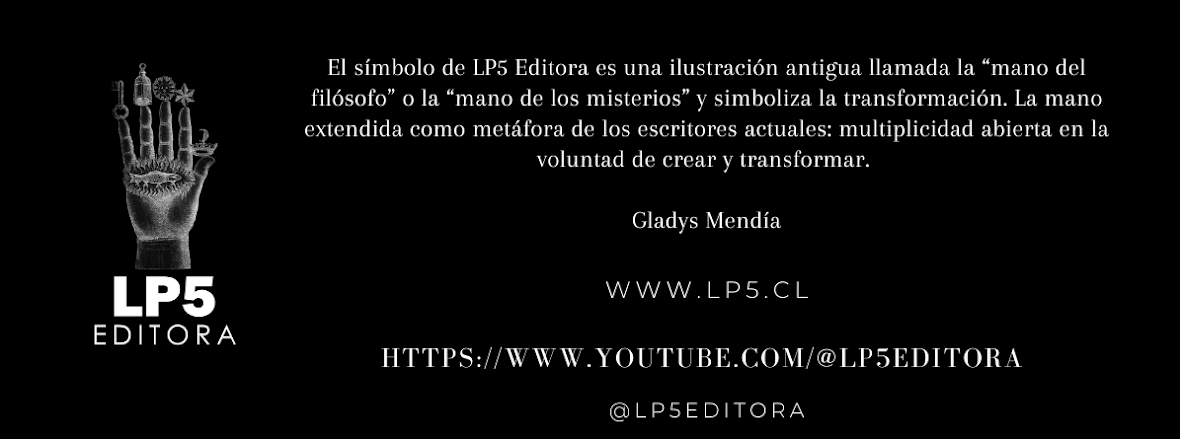

No hay comentarios:
Publicar un comentario